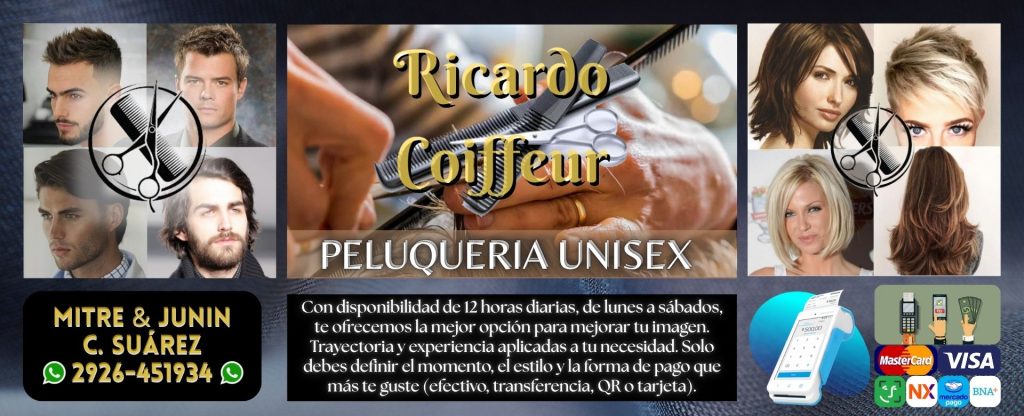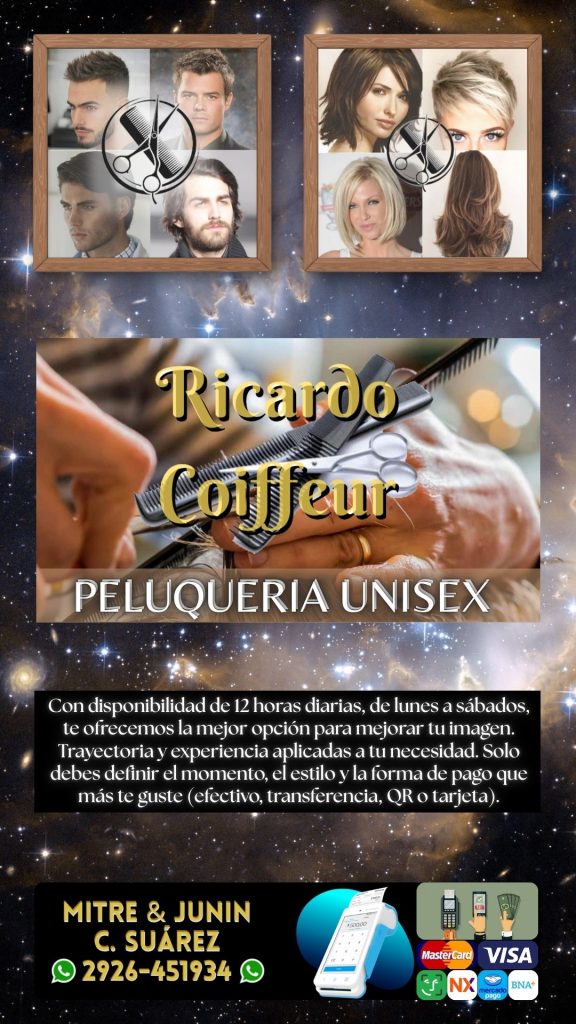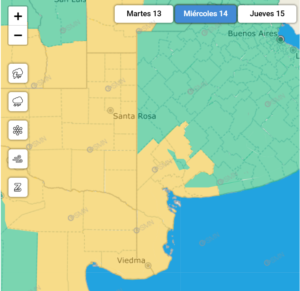En Argentina, la política no es simplemente un tema de conversación: es una pasión, una batalla, una herida abierta que atraviesa sobremesas, rompe familias y divide amistades. Pero también es un síntoma. Porque cuando lo cotidiano no funciona, lo político lo invade todo. ¿Cuándo seremos un país “normal”? ¿Cuándo la gente podrá trabajar, vivir y disfrutar sin tener que hablar de política como si de ello dependiera su vida?
Una nación normal no es aquella donde la política desaparece, sino donde cumple un rol estructural, sereno, técnico. Donde no es necesario discutir acaloradamente sobre inflación, tarifas, subsidios, inseguridad, justicia o corrupción porque esas cosas, sencillamente, funcionan o tienen una institucionalidad respetada y confiable. En cambio, en Argentina, todo parece depender del próximo gobierno, del próximo decreto, del próximo milagro.
Desde hace décadas, el país vive en estado de excepción. Cambian los gobiernos, los partidos, los slogans, pero el fondo permanece: una economía quebrada, instituciones debilitadas, y una ciudadanía que ya no sabe si tiene que estudiar más, trabajar más o simplemente tener suerte. Mientras tanto, se politiza hasta el precio del pan. Se discute si hay o no democracia real, si la justicia responde a alguien, si los medios manipulan o si el Estado debería intervenir más o menos.
La anormalidad argentina no está solo en su política: está en su incapacidad de generar previsibilidad. En un país donde un crédito hipotecario es una quimera, donde los jubilados no saben si llegarán a fin de mes, donde abrir un negocio implica sortear más obstáculos que incentivos, no puede haber normalidad. Porque la normalidad es confianza. Y Argentina ha perdido, hace tiempo, la confianza en su porvenir.
Muchos argentinos sueñan con irse. No por odio a su tierra, sino por cansancio. Cansancio de vivir en emergencia permanente, de adaptarse a la devaluación del peso, de sobrevivir entre paritarias y aumentos, de aguantar la grieta como forma de vida. Quieren vivir en un país donde se pueda planificar, donde se discutan ideas y no banderas, donde no se tenga que elegir entre derechos y estabilidad.
¿Se puede ser un país normal? Sí, pero no sin hacer un duelo profundo: el de abandonar la idea mágica de que un líder, un partido o una medida salvarán todo. Requiere un contrato social nuevo, de largo plazo, que priorice la educación, la producción, la cultura del trabajo y el respeto institucional. No es una promesa de campaña, es una decisión colectiva.
Ser un país normal no es ser perfecto. Es simplemente vivir sin sobresaltos, sin miedo a lo que pasará mañana, sin que la política se interponga cada día entre el trabajo y el descanso. Es cuando hablar de política deja de ser una trinchera y vuelve a ser un ejercicio democrático más, sereno, saludable. Y sobre todo, es cuando la gente puede vivir su vida sin que el país le exija heroísmo cotidiano.
Ese día, quizás, dejaremos de preguntarnos cuándo seremos normales. Porque ya lo estaremos siendo.