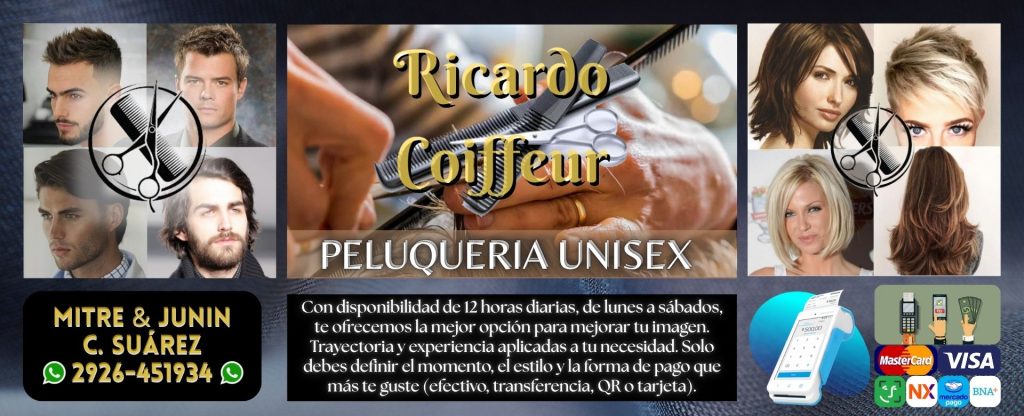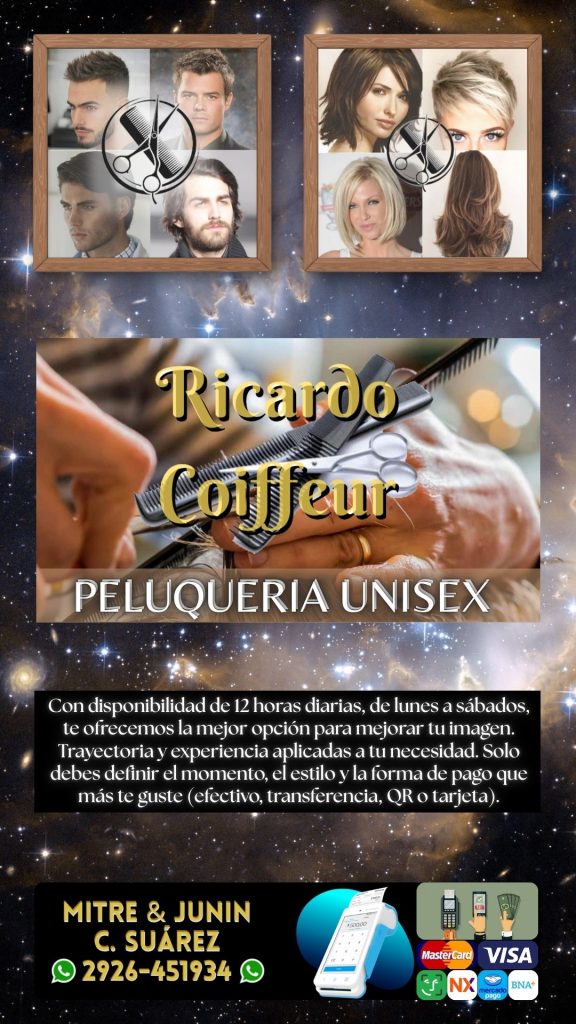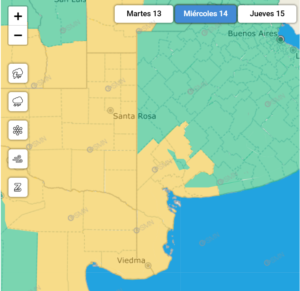En la Argentina actual, perder el empleo ya no es un riesgo eventual: es una amenaza constante que acecha a miles de hogares. Y mientras esto sucede, la política mira para otro lado, encandilada por cifras macroeconómicas frías y ajenas a la vida real. La dirigencia debe asumir, de una vez por todas, que cuando el sostén de una familia se queda sin trabajo, no es solo una estadística más: es una bomba que estalla en el corazón de un hogar.
Cada vez que se cierra una empresa, que se cae una licitación, que se cancela una obra pública o que una fábrica reduce personal, una familia entra en crisis. Ya no es solo la pérdida del salario: es el derrumbe de la estabilidad emocional, del proyecto de vida, de los sueños. Es el miedo que se instala en la mesa del almuerzo, es la angustia de no saber si se podrá pagar el alquiler, los servicios o simplemente poner un plato de comida sobre la mesa.
Lo más alarmante es la naturalización. Se despiden trabajadores como quien barre hojas caídas. Las noticias sobre cierres, despidos o suspensiones ya ni sorprenden. Pero detrás de cada despido hay un padre o una madre que vuelve a casa con la mirada baja, que tiene que explicar a sus hijos que este mes “va a estar difícil”. ¿En qué momento se volvió aceptable que esto sea lo normal?
La política, esa misma que se jacta de defender al pueblo, está aplicando recetas de ajuste que dejan un tendal de excluidos. Hablan de “sacrificios necesarios”, pero esos sacrificios siempre los paga el mismo sector: el que se levanta temprano para laburar, el que paga impuestos, el que no especula ni se fuga del país. Son ellos, los trabajadores, los que reciben el golpe seco de un telegrama, de un portón cerrado, de un “no hay más laburo”.
Mientras tanto, crece el trabajo informal, sin derechos, sin aportes, sin cobertura médica. Muchos sobreviven como pueden: vendiendo lo que sea, changueando, entregando su fuerza de trabajo por monedas. La precarización no es una elección: es una trampa para la que no hay salida visible.
Y no hablamos solo de adultos. La juventud está atrapada en un país donde conseguir un primer empleo formal es casi un milagro. La frustración genera un daño silencioso, pero profundo: el desánimo colectivo, la pérdida de fe en el esfuerzo, la sensación de que nada vale la pena.
La dirigencia política debe despertar. No se trata de ideologías ni de slogans de campaña: se trata de seres humanos. La pérdida de empleo no es un costo colateral. Es una tragedia cotidiana que destruye vínculos, autoestima y futuro.
El trabajo es mucho más que un ingreso. Es identidad, pertenencia, estructura, esperanza. Sin trabajo no hay dignidad, y sin dignidad no hay país. Cada día que pasa sin medidas urgentes para proteger el empleo formal y generar nuevas oportunidades es un día más de sufrimiento evitable.
Basta de discursos vacíos. Basta de frialdad técnica. Que empiecen a gobernar con el oído en la calle y el corazón en la gente. Porque una Argentina que no defiende a quienes trabajan es una Argentina condenada a desmoronarse desde sus cimientos.