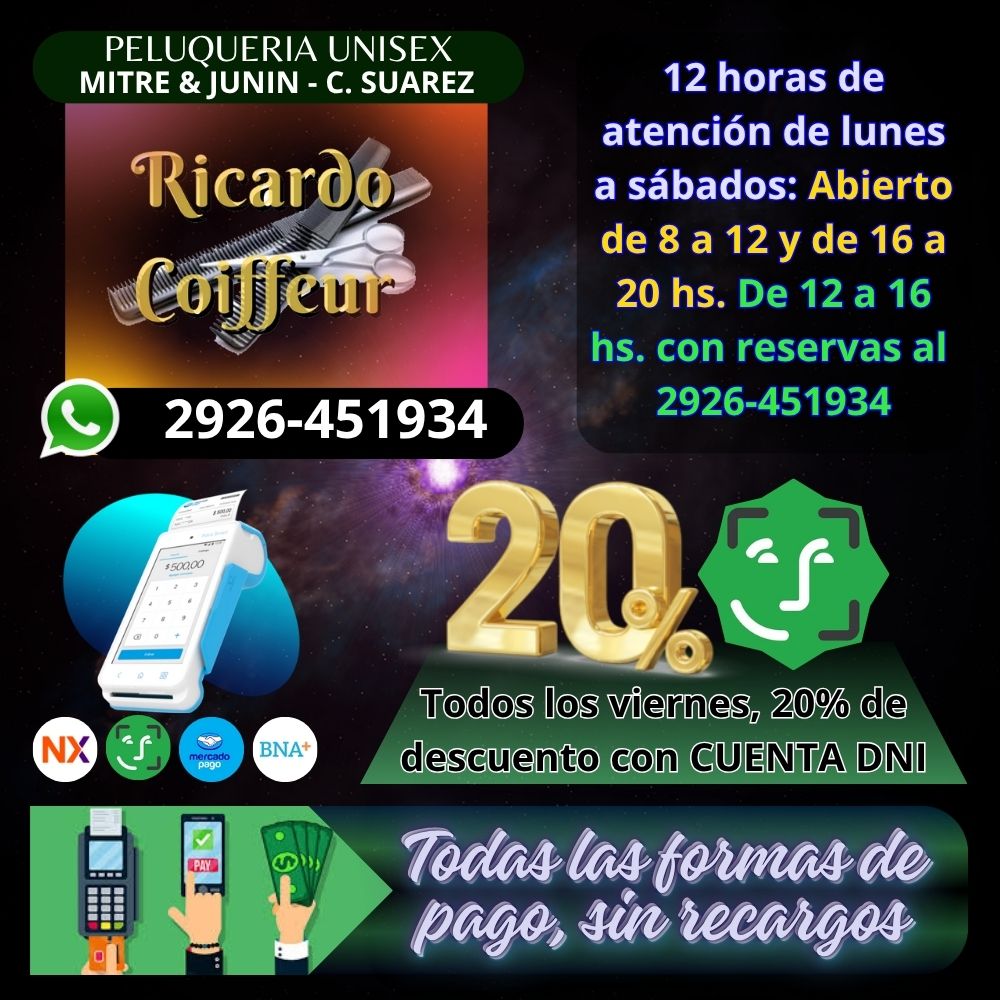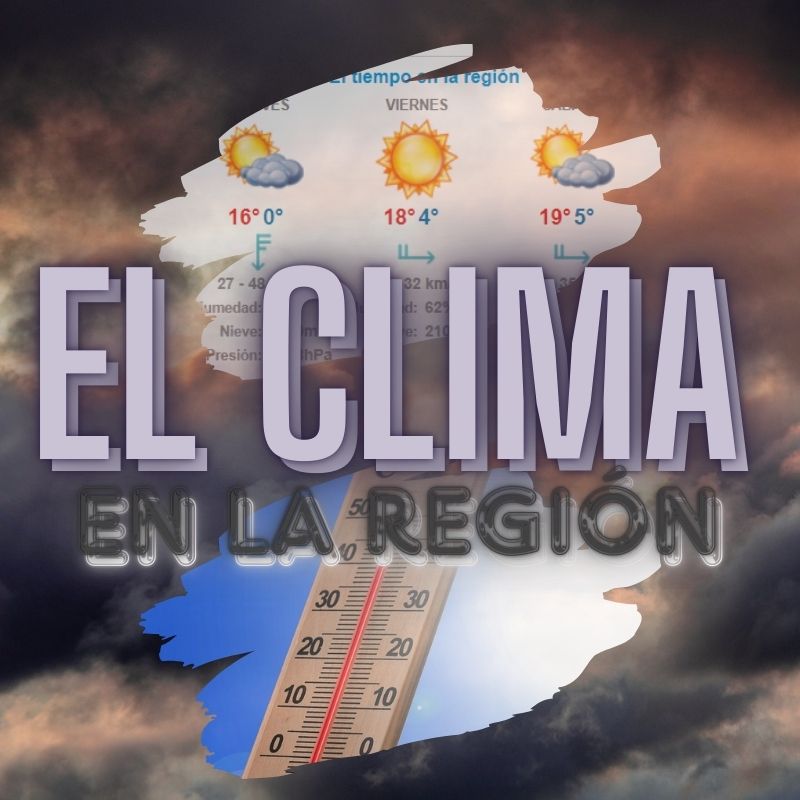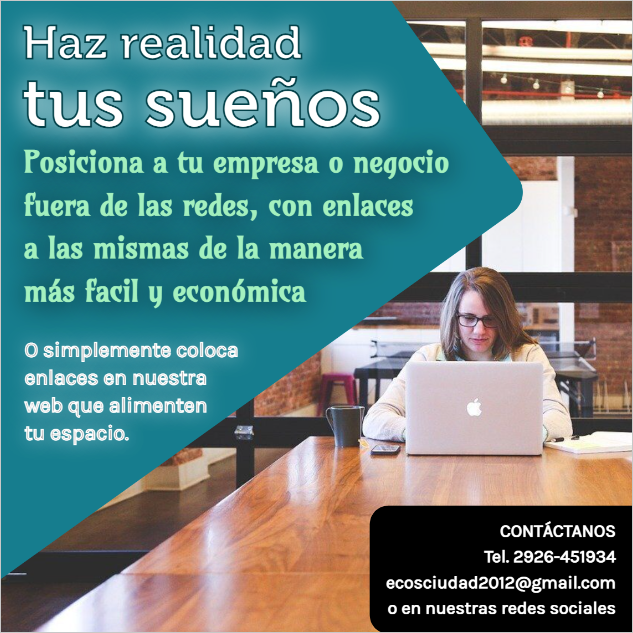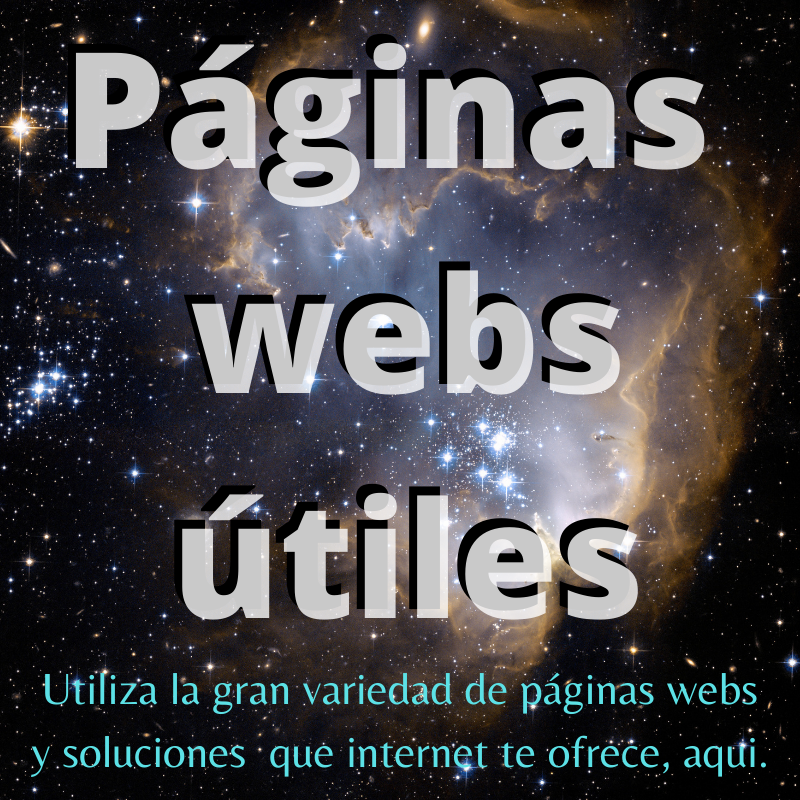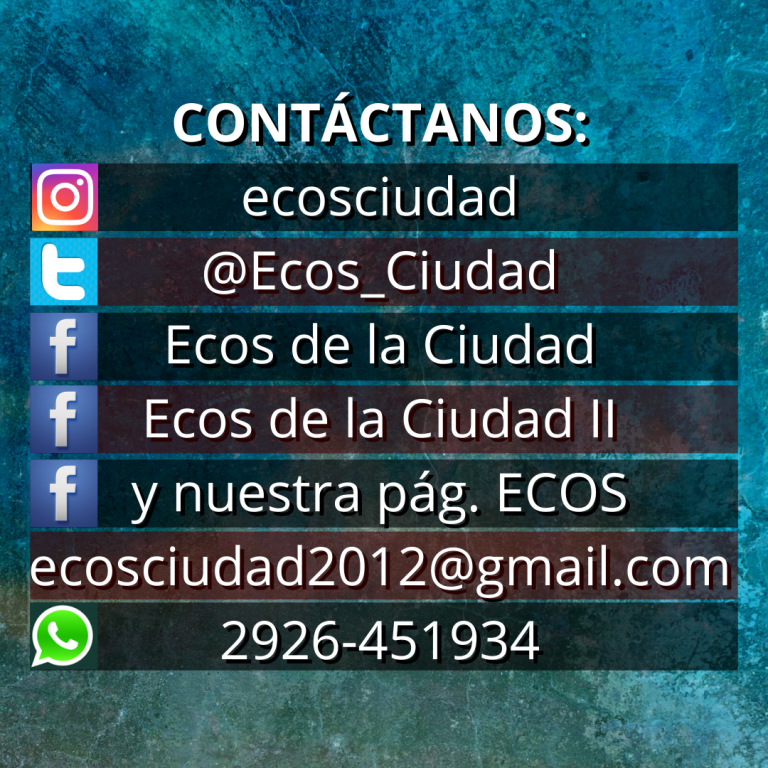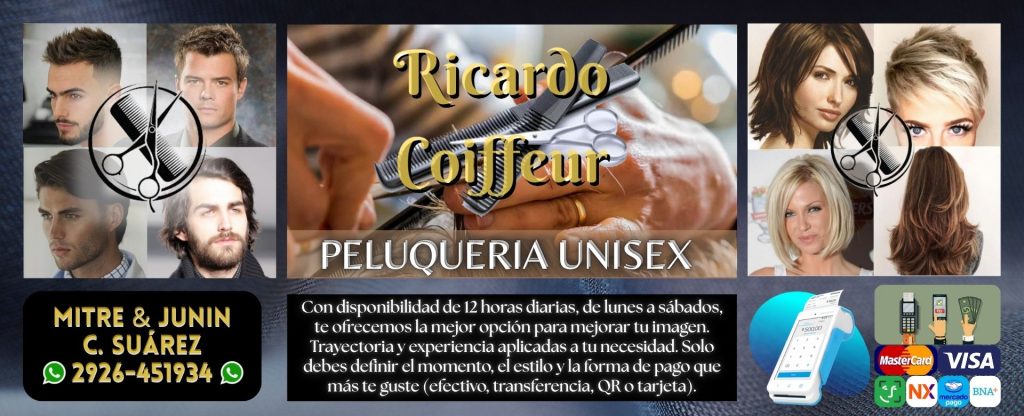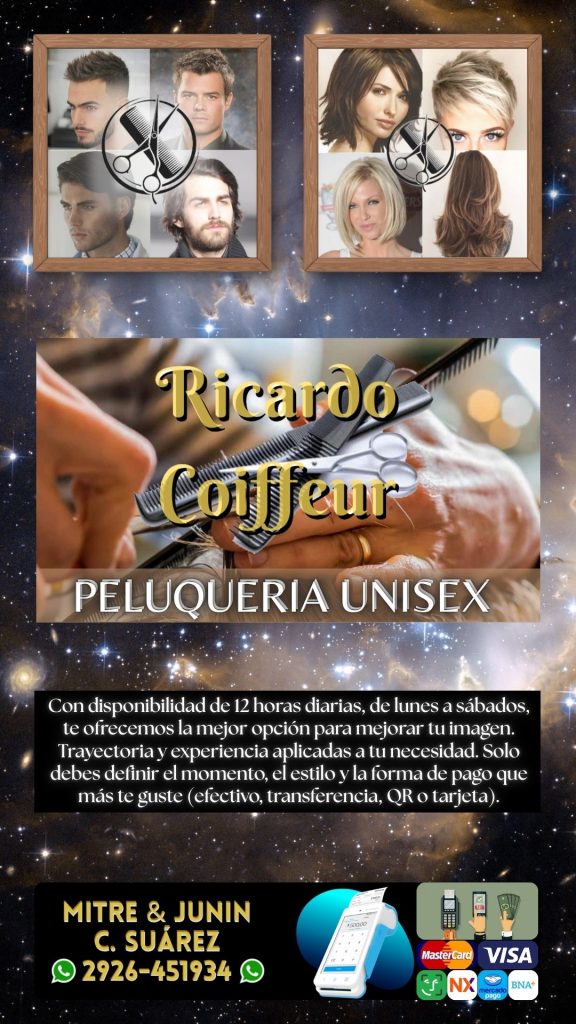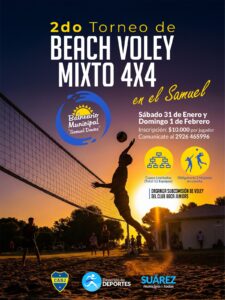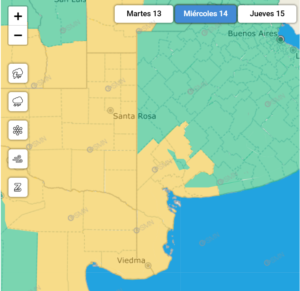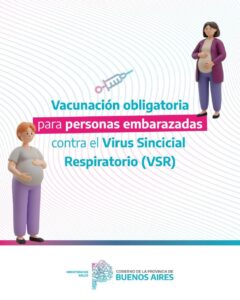La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve: una mirada profunda sobre la Argentina de hoy donde la frustración económica, la polarización política y la desigualdad social atraviesan todas las capas de la vida cotidiana, la violencia aparece como una respuesta que gana terreno.
Desde los discursos cargados de odio hasta los actos concretos en las calles, parece que estamos entrando en un ciclo peligroso donde la reacción se impone a la reflexión. Y sin embargo, una verdad sigue intacta —por más que la historia se repita: la violencia crea más problemas sociales de los que resuelve. La violencia seduce porque promete soluciones rápidas.
Frente a la delincuencia, el desempleo, la corrupción o la ineficacia del Estado, aparecen voces que claman por mano dura, por el “que se vayan todos”, por romperlo todo y empezar de cero. El enojo es entendible, legítimo incluso. Pero canalizarlo con violencia no es un acto de justicia, sino de desesperación. Y la desesperación, cuando no piensa, siempre destruye más de lo que construye.
Los saqueos, linchamientos, ataques a funcionarios, discursos que deshumanizan al adversario, e incluso el creciente desprecio por las instituciones, son síntomas de una sociedad que siente que ya no puede esperar. Sin embargo, responder con más violencia al dolor solo profundiza las heridas. Lo que comienza como un acto de defensa termina convirtiéndose en una maquinaria que reproduce el miedo, la exclusión y la fragmentación social.
Ciclos que se repiten: historia y memoria. La historia argentina es un espejo que devuelve imágenes claras. Cada vez que se apeló a la violencia como método de transformación —ya sea desde el Estado, desde grupos armados o desde revueltas populares— se generaron más víctimas que soluciones, más miedo que justicia.
La dictadura militar de 1976, con su proyecto violento de “orden” y “seguridad”, dejó una sociedad quebrada y generaciones enteras heridas. Pero también el estallido social del 2001, que nació de un hartazgo genuino, se desbordó en violencia, dejando muertos en las calles y una sensación de caos que no trajo consigo reformas duraderas.
¿Por qué seguimos cayendo en esa trampa? Porque la violencia es visceral, es inmediata, y apela a un impulso primario que todos tenemos cuando sentimos que ya no hay futuro. Pero en lugar de abrir caminos, clausura posibilidades. La violencia genera trauma, paraliza a las comunidades, destruye vínculos, anula el diálogo. Es como apagar un incendio con nafta.
Las consecuencias de la violencia no siempre son visibles. Muchas veces son silenciosas, se filtran en la vida cotidiana y en las relaciones humanas. Niños que crecen con miedo. Jóvenes que naturalizan que la única forma de hacerse oír es a los gritos o con piedras. Barrios que se fragmentan entre “nosotros” y “ellos”. El otro deja de ser un semejante y se convierte en una amenaza.
En este contexto, los vínculos se rompen. Y cuando una sociedad pierde la confianza entre sus miembros, todo proyecto colectivo se vuelve inviable. La violencia no solo deja cuerpos, también deja soledad, resentimiento y apatía. El tejido social se deshilacha, y lo que emerge no es una sociedad más justa, sino más desconfiada, más reactiva, más desintegrada.
Esto no es una apología del conformismo ni una defensa del statu quo. No se trata de decir “bajemos la cabeza”. Todo lo contrario: se trata de reconocer que la transformación social profunda no se logra con violencia, sino con resistencia activa, organización comunitaria, diálogo, empatía y persistencia. La protesta no es sinónimo de violencia. Es una herramienta legítima de las democracias, siempre que construya, que proponga, que escuche y que no borre al otro.
La justicia no nace del odio, sino del compromiso. El cambio real, el que perdura, es lento. Pero es el único que no deja cicatrices. La historia argentina necesita una revisión de sus formas. Y en tiempos de crisis como los que vivimos hoy —donde la inflación devora los sueños, el trabajo escasea, y los discursos extremos se multiplican—, es más urgente que nunca apostar por una salida que no reproduzca el daño.
Gandhi decía que “la violencia es el miedo a los ideales de los otros”. Hoy, más que nunca, necesitamos una sociedad que no tenga miedo de discutir, de disentir, de pensar distinto. Pero que tenga claro que solo se construye un futuro si las bases son el respeto, la palabra y la empatía. Porque ninguna solución es real si para alcanzarla tenemos que perder nuestra humanidad en el camino.
La violencia no resuelve: posterga. No cura: anestesia. No ordena: reprime. En una Argentina convulsionada, el desafío es enorme, pero no imposible. Se trata de animarnos a creer, aún en medio del caos, que la salida no es por las armas, ni por la furia, ni por la cancelación. La salida es por la gente, por la comunidad, por la escucha y por el trabajo paciente de reconstruir lo que está roto. Eso sí es revolucionario.