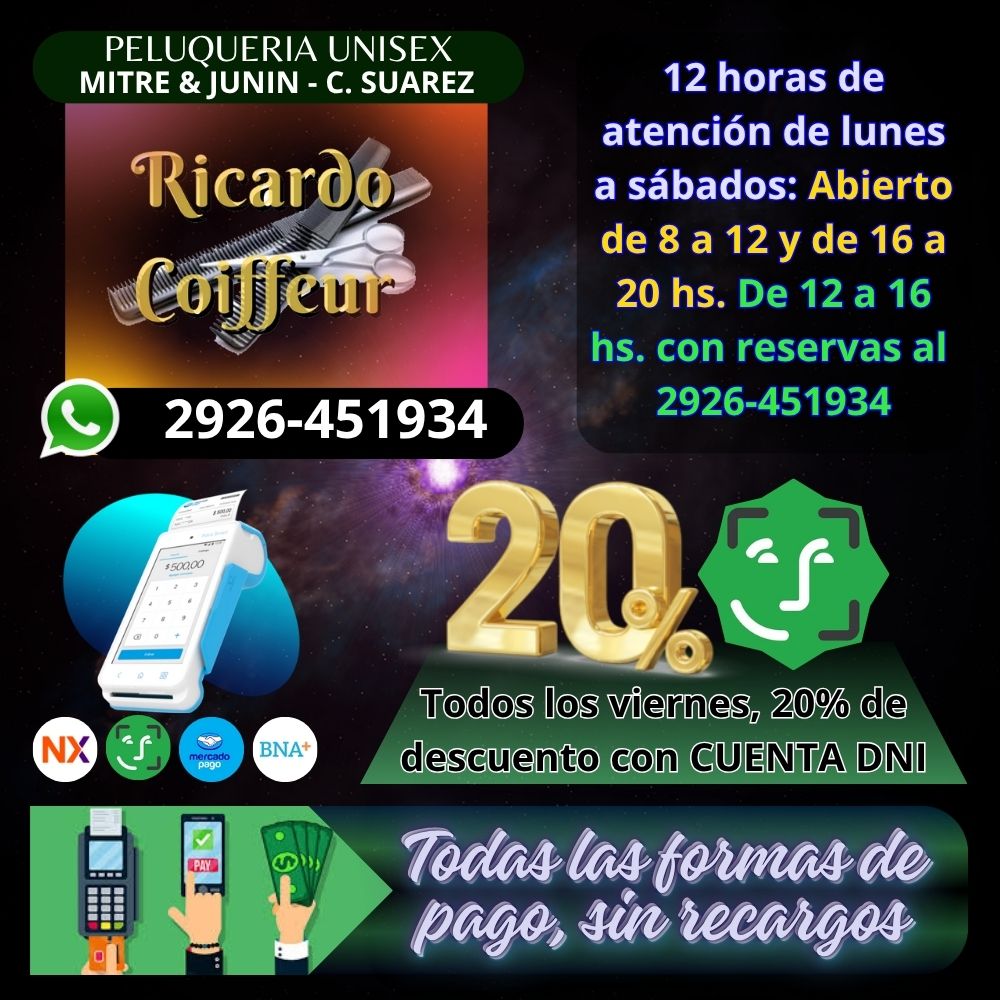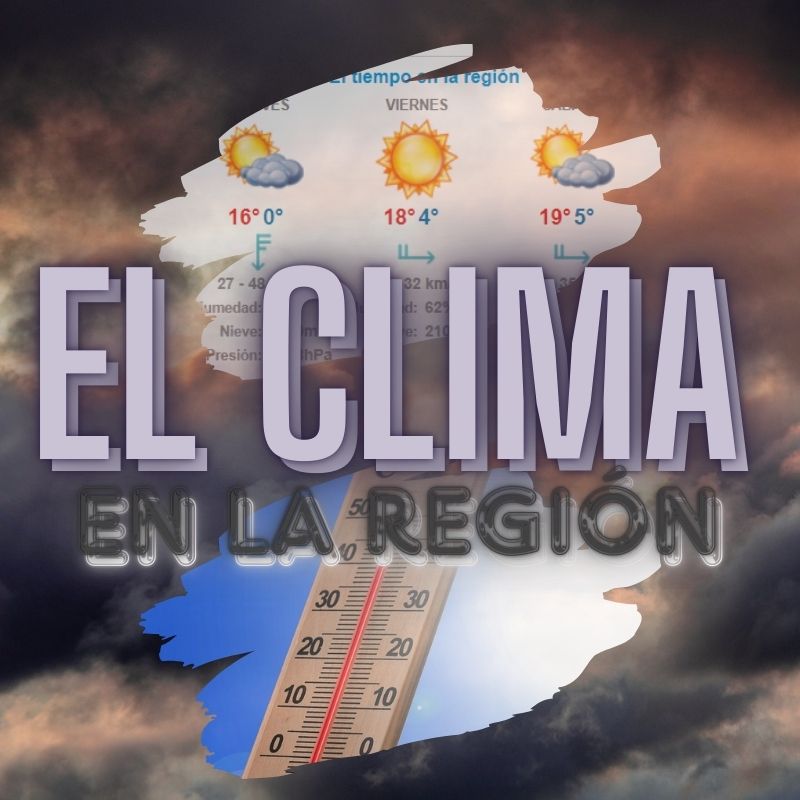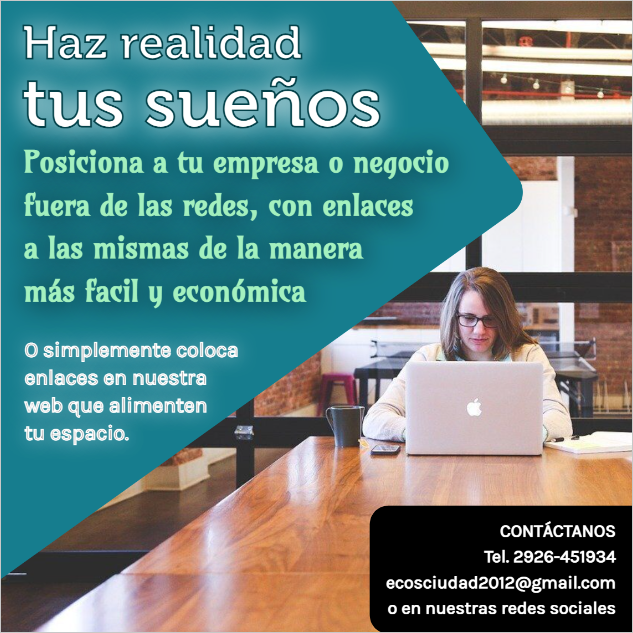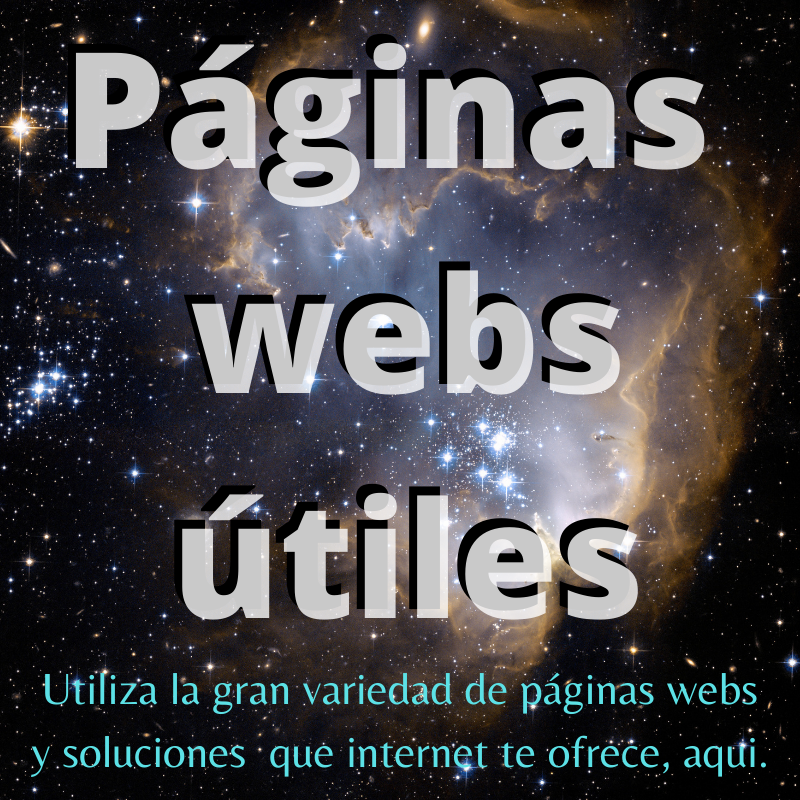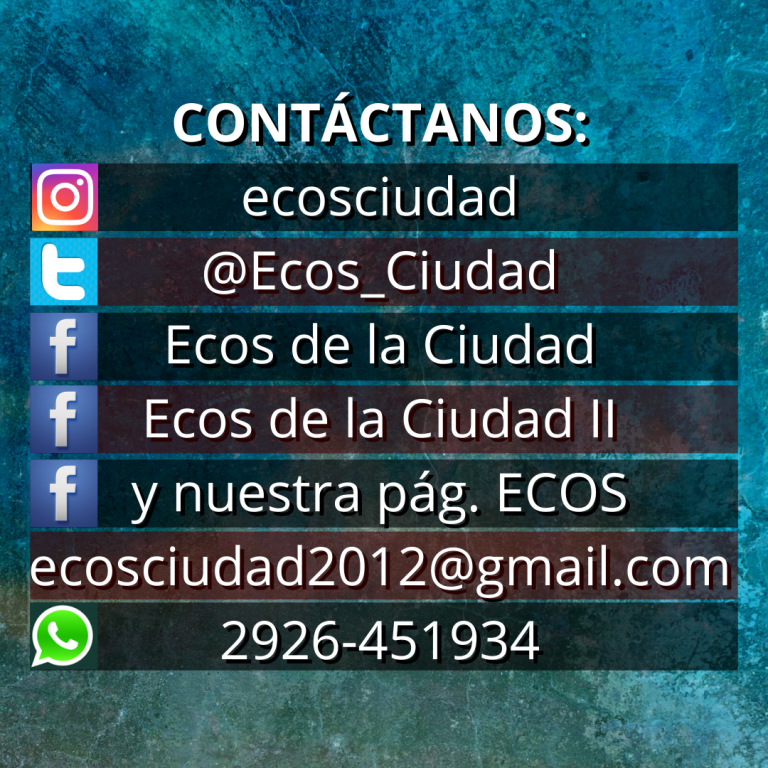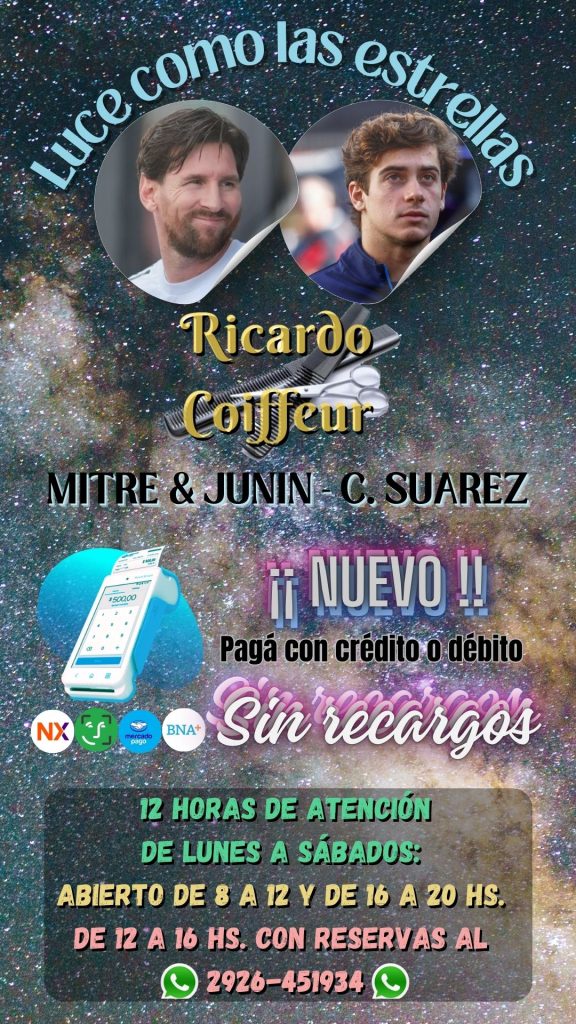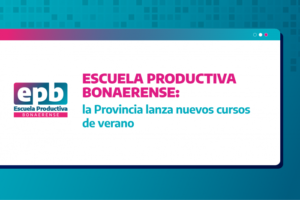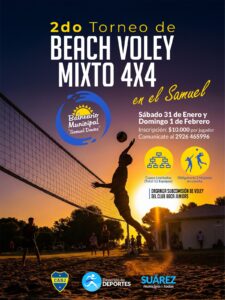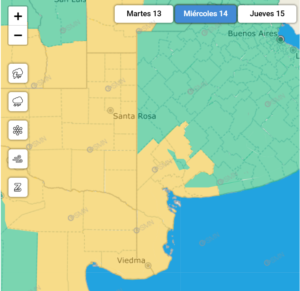La causa judicial que se desarrolla en tribunales de Estados Unidos y que condena al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012 encendió alarmas y declaraciones en todo el arco político nacional. Desde el oficialismo y sectores afines se insiste en que se trata de un fallo “injusto” e “injerencista”, producto de “fondos buitre” que buscan lucrar a costa del país. Sin embargo, hay una parte esencial del debate que permanece silenciada: el uso político y partidario que los sucesivos gobiernos han hecho de la principal empresa energética argentina.
Detrás de los discursos soberanistas y de defensa de los recursos nacionales, se esconde una gestión marcada por la opacidad, el clientelismo, los nombramientos por afinidad política y el uso de YPF como una caja recaudadora. El objetivo no ha sido, en muchos casos, garantizar la autosuficiencia energética ni planificar estratégicamente el desarrollo de Vaca Muerta o de las energías renovables, sino alimentar el aparato político del gobierno de turno.
Consecuencias de una estatización sin previsión
La expropiación de YPF, decidida en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue presentada como un acto de soberanía nacional frente al abandono inversor de Repsol. Pero el proceso se hizo sin seguir los pasos legales adecuados: no se realizó una oferta pública obligatoria (OPA) por las acciones minoritarias, no se respetaron mecanismos previstos en los estatutos de la compañía, y el Estado argentino nunca asumió formalmente su responsabilidad como comprador.
Estos errores, o tal vez negligencias deliberadas, abrieron la puerta a demandas que hoy amenazan con hundir aún más la ya frágil economía nacional. El fallo del juez Loretta Preska en Nueva York, que favoreció al fondo Burford Capital —adquirente de los derechos litigiosos del Grupo Petersen, socio argentino de Repsol— no es una sorpresa para quienes siguieron el caso de cerca. Las advertencias estaban desde el primer día. Pero la política argentina optó por el atajo y por el relato épico, sin atender las consecuencias jurídicas y económicas de sus actos.
YPF como botín político
Desde entonces, YPF ha funcionado como una empresa estatal con fines más políticos que productivos. Lejos de profesionalizar su conducción, los gobiernos han usado a la petrolera como espacio de militancia, contrataciones masivas, cargos para aliados y caja financiera.
En numerosas ocasiones se ha denunciado la utilización de los fondos de YPF para sostener campañas políticas, financiar medios afines mediante pauta publicitaria, e incluso realizar operaciones encubiertas para desacreditar a opositores. También se han visto contrataciones de consultoras y empresas cercanas al poder, todas amparadas en la lógica del “capitalismo de amigos”.
YPF distribuye miles de millones en publicidad oficial, no siempre justificada por su rentabilidad o su impacto comercial. ¿Cuál es el sentido de publicitar masivamente una empresa que no compite en el mercado minorista tradicional? El objetivo no parece ser vender más combustible, sino sostener una red de medios afines y silenciar a los críticos.
Erosión del valor estratégico
Todo esto se hace a costa del verdadero potencial de YPF. Mientras otros países cuidan celosamente sus empresas energéticas estatales y las protegen de las interferencias políticas, en Argentina se las depreda. El resultado es una empresa que, pese a tener uno de los yacimientos más prometedores del mundo —Vaca Muerta— arrastra un endeudamiento preocupante, una gestión cuestionada y un rendimiento operativo lejos de su capacidad real.
En lugar de ser un pilar de desarrollo y una herramienta para reducir la dependencia energética, YPF se ha convertido en un organismo semiestatal, a medio camino entre la política y el negocio, sin rendición de cuentas y con escasa transparencia.
Una deuda que no se paga solo en dólares
El costo de esta manera de gobernar a YPF no se mide únicamente en el fallo de Nueva York ni en los millones que puedan pagarse en el futuro. También se paga en la desconfianza de los inversores, en la fuga de talentos técnicos que abandonan la empresa, en la falta de innovación, en la pérdida de competitividad frente a las empresas privadas.
Se paga, sobre todo, en la renuncia a pensar una política energética de largo plazo, basada en la eficiencia, el desarrollo sustentable y el interés nacional. Lo urgente y lo electoral siempre prevalece sobre lo estratégico.
¿Es posible otro camino?
Repensar YPF no significa privatizarla nuevamente, ni entregarla a intereses extranjeros. Significa profesionalizar su gestión, blindarla de la lógica partidaria, auditar su funcionamiento con independencia, y redefinir sus objetivos en función del bien común. Argentina necesita una empresa petrolera estatal fuerte, moderna, transparente y centrada en el desarrollo.
Pero para eso hace falta coraje político, honestidad intelectual y una sociedad dispuesta a exigir que los recursos públicos dejen de financiar campañas, medios adictos o redes clientelares. Solo así será posible dejar atrás el uso de YPF como caja política y transformarla en lo que debería haber sido desde un principio: una herramienta para construir soberanía, no un instrumento para acumular poder.
Un repaso de sus orígenes
Según publica Noticias Argentinas, el 3 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 208 votos afirmativos el proyecto kirchnerista que declaró de “utilidad pública” el 51 % de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol; un mes antes, el Senado lo había avalado por 63 a 3. La nómina revela un amplio respaldo peronista, pero también el acompañamiento de buena parte de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales que entonces reivindicaron la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.
Entre los votos positivos de Diputados figuran históricos referentes K—Agustín Rossi, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Héctor Recalde—, peronistas hoy opositores como Omar Perotti y Felipe Solá, y radicales como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri y Ricardo Buryaile. También acompañaron la socialista Victoria Donda, el cineasta Fernando “Pino” Solanas, el actual senador cordobés Luis Juez y el gobernador jujeño Gerardo Morales (entonces senador).
En contra se pronunciaron, entre otros, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y Jorge Triaca, mientras que se ausentaron legisladores como Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti. En el Senado, además del pleno kirchnerismo, votaron a favor Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y el propio Morales; los únicos tres rechazos fueron Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso. Trece años después, la sentencia de la jueza Loretta Preska pone aquella decisión legislativa bajo la lupa del costo financiero que ahora deberá afrontar el Estado argentino.