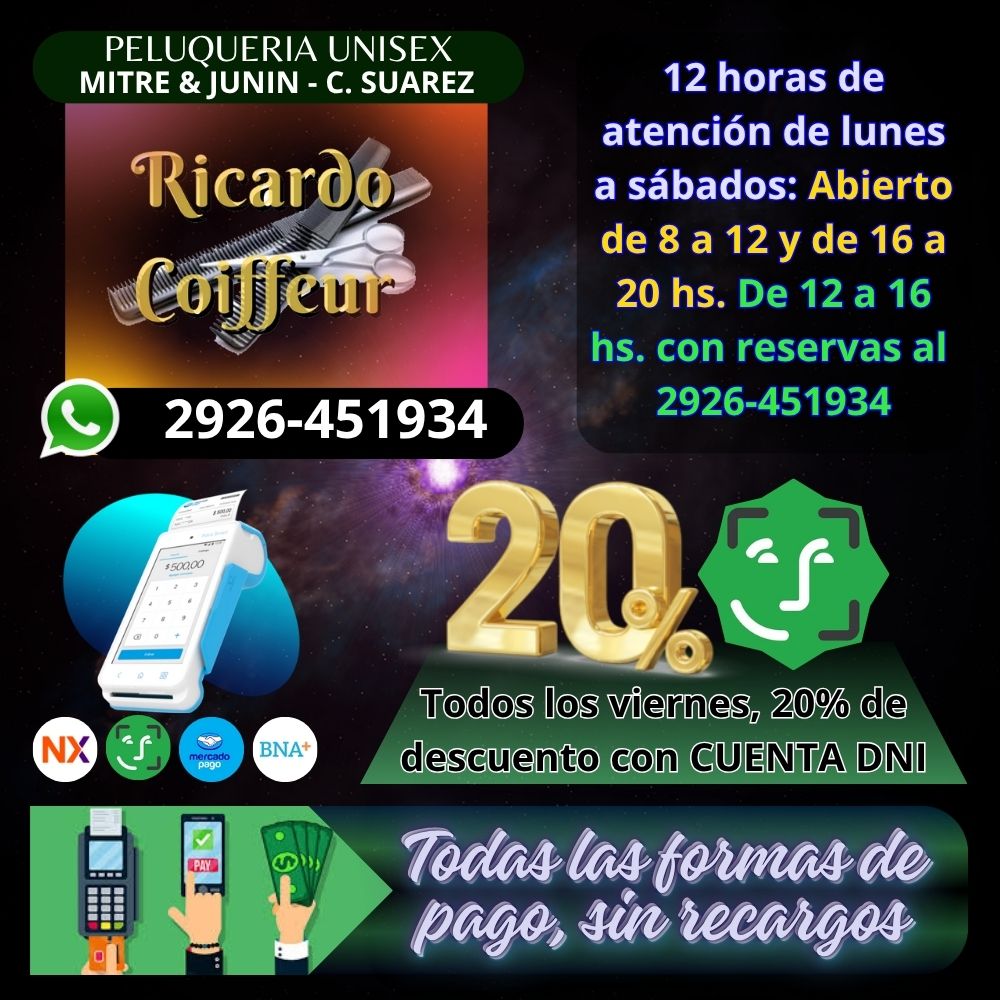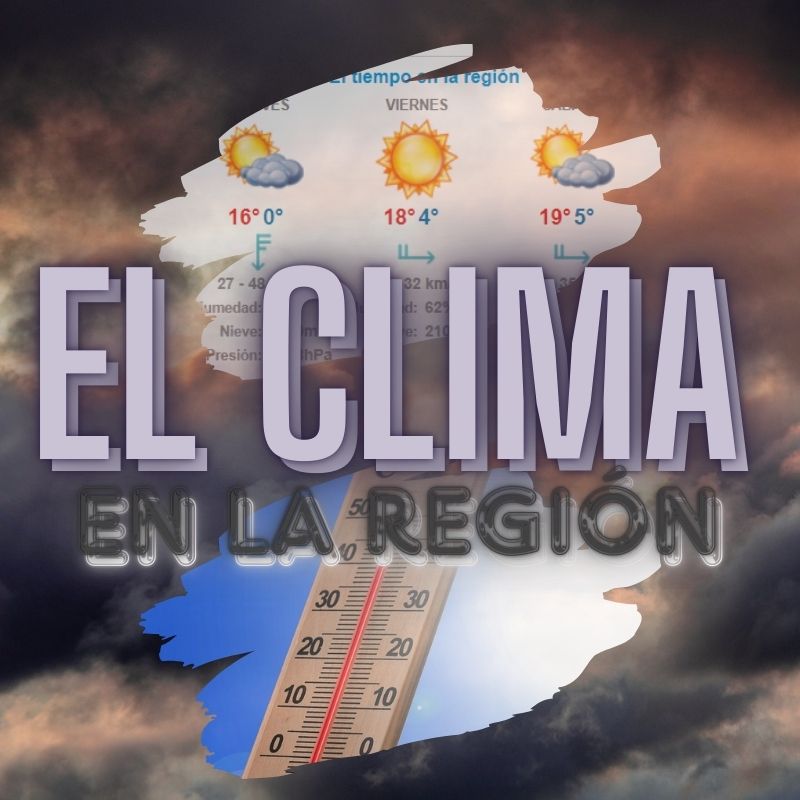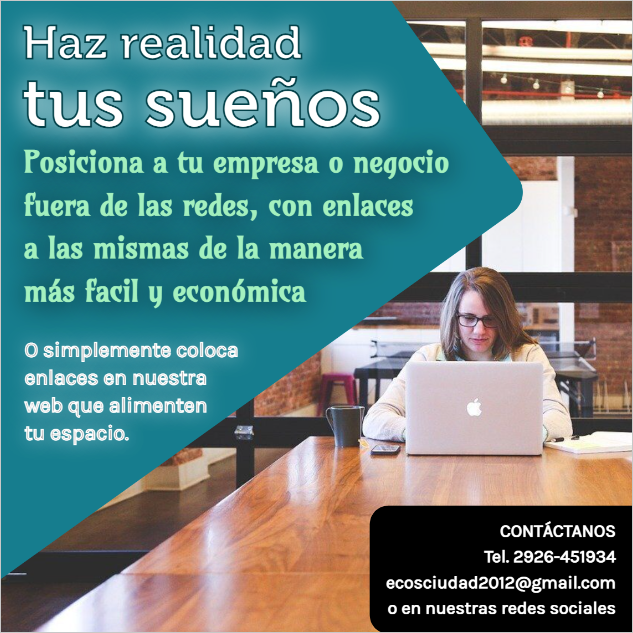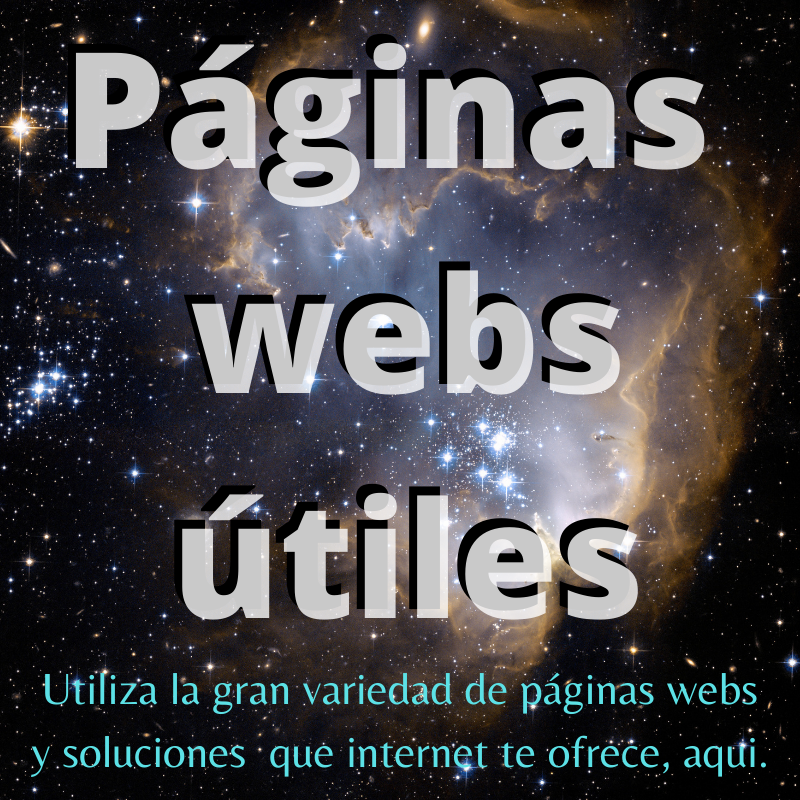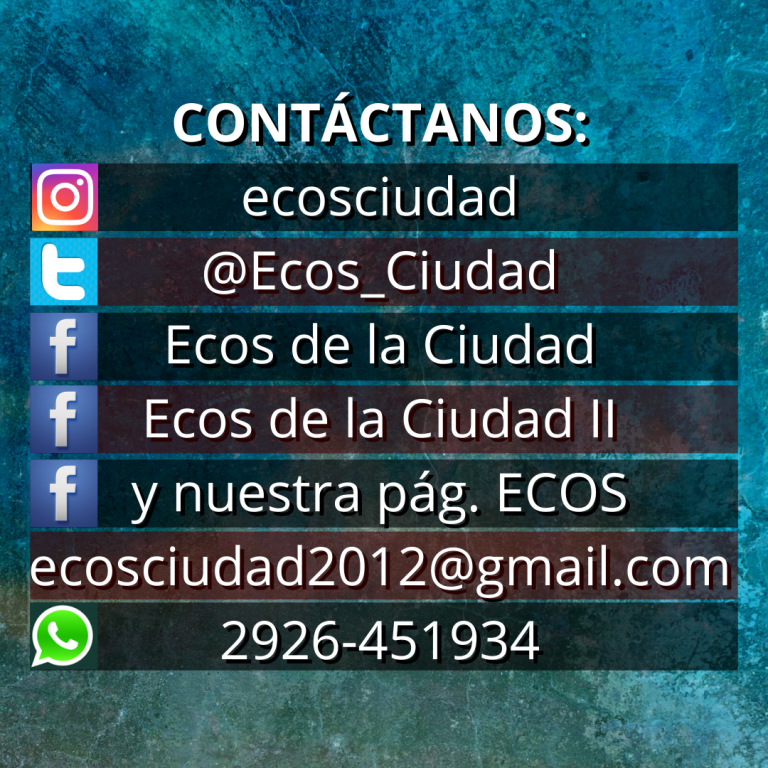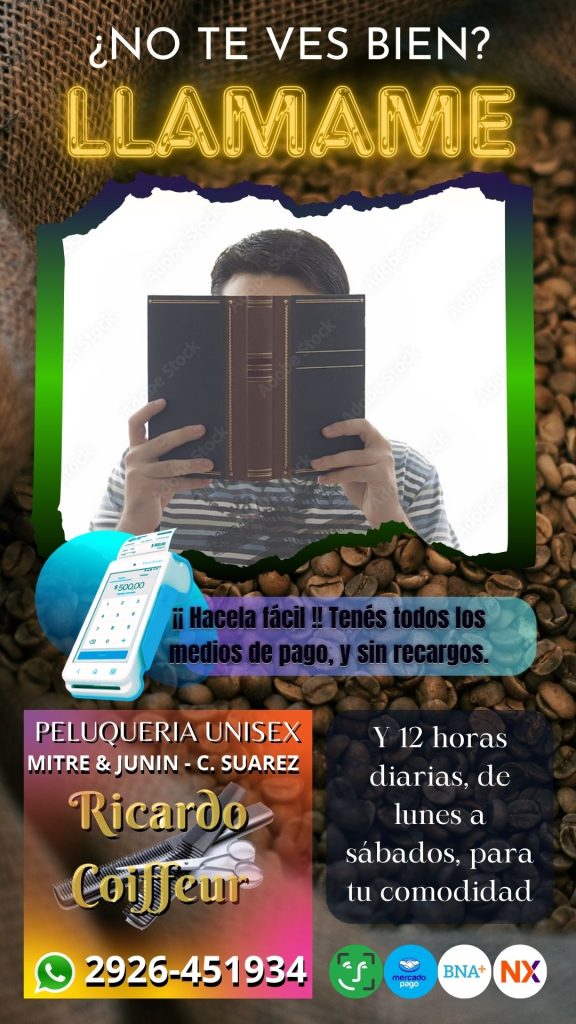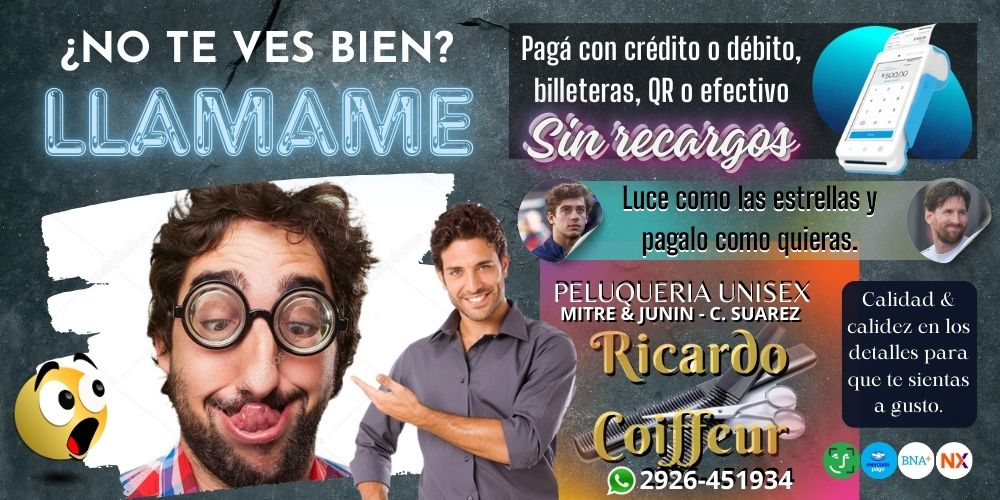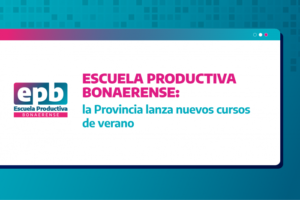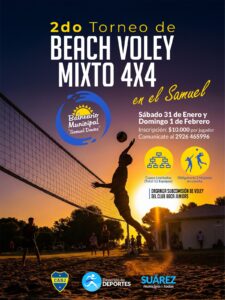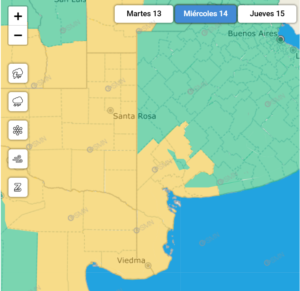Por qué las justificaciones bélicas casi nunca reflejan los verdaderos motivos de los conflictos armados. A lo largo de la historia, las guerras han sido justificadas con palabras nobles: libertad, seguridad, defensa, democracia, derechos humanos, paz. Sin embargo, tras esas invocaciones solemnes, casi siempre se esconden intereses inconfesables. Quienes impulsan las guerras —sean potencias, gobiernos, élites militares o económicas— no dicen la verdad sobre por qué se inicia un conflicto.
Y no lo hacen por cinismo o torpeza, sino porque las verdaderas razones rara vez son aceptables para los pueblos que deben combatir y morir por ellas. Esta afirmación puede parecer radical, pero los hechos históricos, una y otra vez, la confirman: las guerras comienzan con mentiras, se justifican con mentiras y se sostienen con mentiras.
I. La lógica de la guerra: poder, recursos, dominación
Detrás de cada guerra moderna hay al menos uno de estos factores: el control de recursos naturales estratégicos (como petróleo, gas, minerales o agua), el dominio geopolítico de regiones clave, la necesidad de sostener la industria militar o el intento de fortalecer el poder político de quienes gobiernan. Estas motivaciones reales casi nunca se confiesan públicamente.
¿Quién admitiría, por ejemplo, que invade otro país para apropiarse de su petróleo o colocar un gobierno títere afín? ¿Cómo justificar ante una sociedad democrática el envío de tropas para defender los intereses de multinacionales? ¿Qué pueblo aceptaría ir a matar y morir por motivos tan abiertamente egoístas? La respuesta es simple: ninguno. Por eso los verdaderos fines de las guerras se ocultan. Y en su lugar, se construyen relatos épicos, morales o humanitarios.
II. La mentira como arma: de la propaganda al relato heroico
Toda guerra necesita una narrativa. Una explicación simple, emocional, poderosa. Esa narrativa se construye a través de la propaganda: un dispositivo sistemático de manipulación de la información que apela al miedo, al odio o al patriotismo. Funciona como una escenografía que transforma el conflicto en un cuento de buenos y malos.
La manipulación comienza mucho antes del primer disparo: se exageran amenazas, se inventan incidentes, se demoniza al enemigo. En la era de las redes sociales y los medios concentrados, esta tarea es más efectiva que nunca. Las “noticias falsas” no son solo un fenómeno reciente: son parte estructural del mecanismo de guerra.
III. Ejemplos históricos: la repetición del engaño
1. La guerra de Irak (2003): el arma de la mentira masiva.- El presidente George W. Bush y su aliado británico Tony Blair afirmaron que Irak poseía armas de destrucción masiva y tenía vínculos con el terrorismo global. La CIA, la prensa y la ONU fueron arrastradas en una campaña de desinformación sin precedentes. Luego se comprobó que todo era falso. Pero ya era tarde: la invasión había comenzado. Las consecuencias fueron devastadoras: más de un millón de muertos, el país destruido, y el surgimiento de grupos extremistas que antes no existían.
2. La guerra de Vietnam: el engaño como política de Estado.- En 1964, Estados Unidos alegó que su flota había sido atacada en el Golfo de Tonkín por barcos norvietnamitas. Ese incidente, jamás comprobado, fue el pretexto para escalar el conflicto. La guerra duró más de una década, costó millones de vidas y dejó profundas heridas sociales. Décadas después, documentos desclasificados revelaron que el gobierno estadounidense conocía la falsedad del incidente.
3. La intervención en Libia (2011): proteger para destruir.- Occidente, bajo el paraguas de la OTAN, justificó la guerra en Libia afirmando que Gadafi estaba por cometer un genocidio. No hubo pruebas sólidas. La operación culminó con el asesinato del líder libio, el desmembramiento del Estado, la proliferación de milicias armadas, y una crisis migratoria y humanitaria aún no resuelta. La verdadera motivación: control regional y acceso a recursos.
4. La guerra de las Malvinas (1982): una dictadura desesperada.- En Argentina, la dictadura militar emprendió la recuperación de las Islas Malvinas como una acción “patriótica” y “soberana”. Pero lo hizo para desviar la atención del colapso económico, las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de legitimidad interna. La guerra se presentó como gesta nacional, pero escondía el oportunismo político de una cúpula militar decadente. El costo: 649 soldados argentinos muertos, y la profundización de un drama que aún sigue abierto.
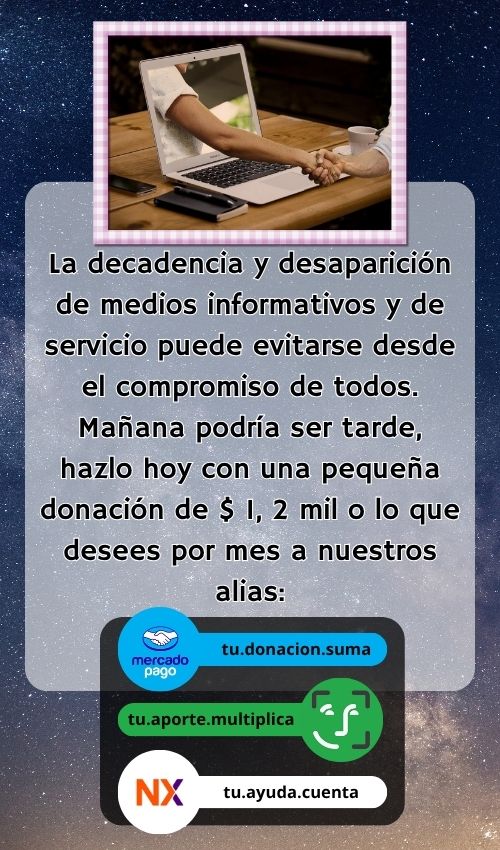

IV. Quién gana en las guerras (y no son los pueblos)
Mientras los soldados mueren y los civiles sufren, hay quienes ganan:
Las empresas armamentistas, que ven dispararse sus ganancias.
Las multinacionales, que obtienen contratos para reconstrucción, explotación de recursos o “seguridad”.
Las potencias, que reconfiguran el mapa geopolítico.
Y los gobiernos, que se fortalecen internamente apelando a la unidad frente a un enemigo externo.
La guerra es un gran negocio. Y como tal, necesita marketing. La mentira es su publicidad. La “causa justa”, su eslogan.
V. Las consecuencias de la mentira: desinformación, odio, dolor
Cuando se inicia una guerra con mentiras, la primera víctima es la verdad. Pero le siguen muchas más:
Se criminaliza el pensamiento crítico.
Se persigue a los que denuncian.
Se anestesia a la sociedad.
Se generan odios duraderos y polarizaciones insalvables.
Además, la mentira convierte a los pueblos en cómplices involuntarios. Millones de personas apoyan guerras creyendo que son por justicia, sin saber que están legitimando intereses ajenos, incluso contrarios a sus propios valores.
VI. ¿Hay guerras “justas”?
Este es un tema complejo. Hay conflictos en los que un pueblo oprimido se defiende, como lo hicieron los movimientos de resistencia durante la ocupación nazi. Hay luchas armadas contra invasores coloniales o por la autodeterminación. Pero incluso en esos casos, la verdad sigue siendo clave. Una causa justa no necesita mentiras. Son las guerras de dominación, intervención o saqueo las que exigen relatos falsos para sobrevivir.
VII. El rol de los medios y la ciudadanía: romper el cerco
El periodismo tiene una responsabilidad enorme. Cuando se pliega al relato oficial, cuando repite sin investigar, cuando silencia las voces críticas, se convierte en cómplice de la maquinaria de guerra. Lo mismo vale para intelectuales, artistas y ciudadanos. En tiempos de conflicto, el pensamiento crítico es un acto de valentía.
En la era digital, donde la manipulación informativa es masiva, debemos preguntarnos siempre:
¿Quién se beneficia con esta guerra?
¿Qué voces no están siendo escuchadas?
¿Qué historia no nos están contando?
Conclusión: solo con verdad hay paz duradera
Toda guerra construida sobre mentiras está destinada a dejar una herida abierta. Porque sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay reconciliación, y sin reconciliación no hay paz. Los pueblos tienen derecho a defenderse, sí, pero también tienen derecho a saber la verdad. Solo así podrán decidir, conscientemente, si vale la pena el sacrificio.
Recordar que los que inician las guerras mienten no es cinismo. Es una lección histórica. Y también una advertencia: cuando los tambores de guerra suenan, conviene escuchar más allá de los discursos. Porque mientras más fuerte se grite “libertad”, “justicia” o “seguridad”, más urgente es preguntarse: ¿quién está mintiendo esta vez?
 TE NECESITAMOS
TE NECESITAMOS
El periodismo social y comunitario está desapareciendo por no tener sustentos. ECOS sobrevive gracias a la vocación de sus editores y la colaboración de corazones solidarios que cada mes nos ayudan con donaciones. Pero es muy poco, ¡¡NO ALCANZA!! y necesitamos que tomes conciencia de que sin un compromiso de todos en el sostenimiento, quienes hacemos esto tendremos que dejar de hacerlo. Hazlo hoy, ya que mañana podría ser tarde.