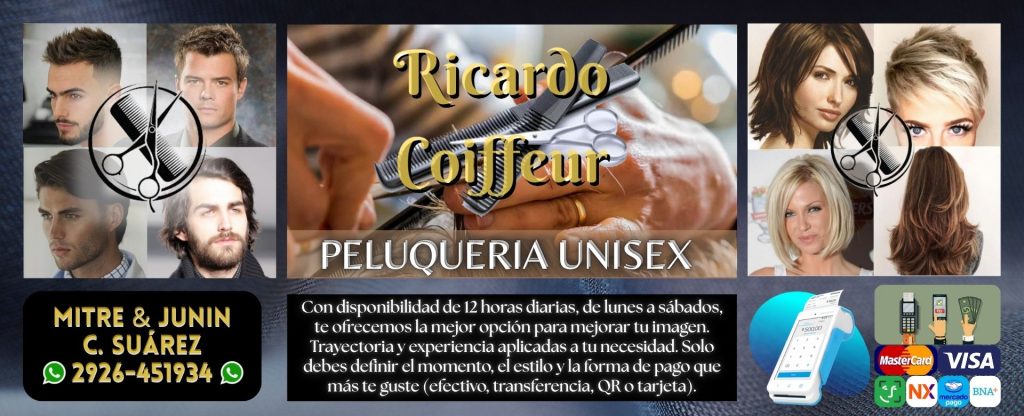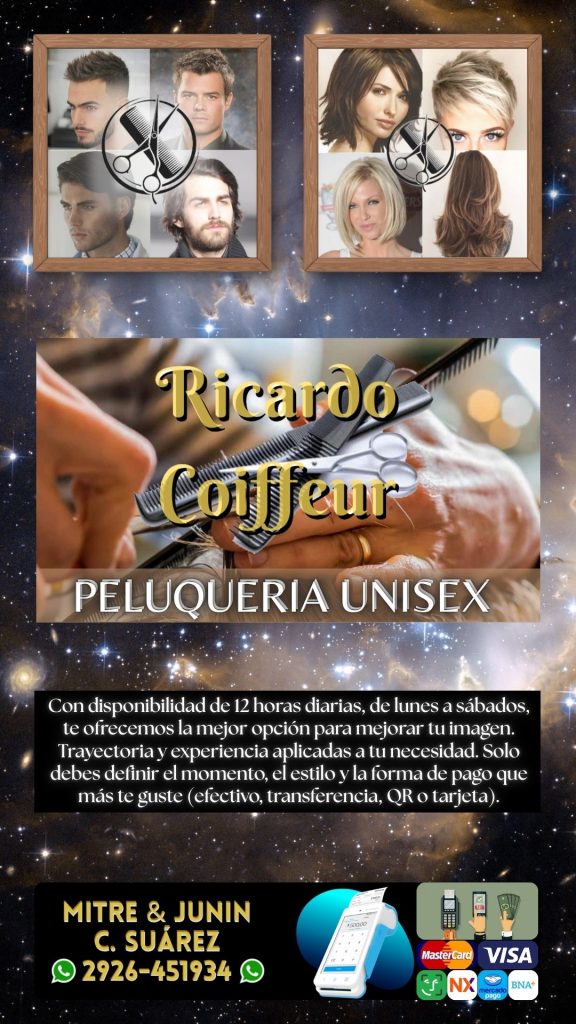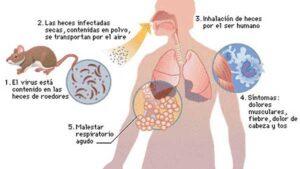Dos maneras de hacer las cosas, una sola que llena el alma. En la vida, constantemente nos enfrentamos a elecciones. Algunas son pequeñas y parecen no tener importancia: cómo contestar una pregunta, cómo tratar a un desconocido, cómo manejar una discusión. Otras son grandes y tienen un peso evidente: decidir un rumbo profesional, cómo actuar frente a una injusticia, cómo responder cuando tenemos la oportunidad de obtener algo de manera dudosa. Pero en el fondo, todas —las pequeñas y las grandes— se reducen a lo mismo: hay dos maneras de hacer las cosas, y solo una nos dará verdaderas satisfacciones.
El bien y el mal: más cerca de lo que creemos
Cuando pensamos en “bien” y “mal” imaginamos extremos: héroes y villanos, gestos heroicos o crímenes imperdonables. Sin embargo, en el día a día, el bien y el mal se presentan de manera mucho más sutil. El mal puede ser una mentira “para evitar problemas”, un comentario que lastima para sentirnos superiores, un beneficio obtenido a costa de otro. El bien, por su parte, a menudo es más exigente: implica ser honesto incluso cuando nadie nos ve, mantener la palabra aunque nos resulte incómodo, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, incluso si no lo merecen en ese momento.
La tentación de tomar el camino fácil siempre está ahí. ¿Por qué? Porque el mal muchas veces ofrece resultados inmediatos: ganar dinero rápido, salir de un aprieto, obtener ventaja. Pero el precio oculto es alto: la culpa, la pérdida de confianza, el daño a nuestra reputación y, lo más grave, el deterioro de nuestra propia integridad.
La recompensa invisible del bien
Elegir el bien no siempre significa ganar más dinero, recibir aplausos o lograr un reconocimiento público. A veces, incluso, trae consecuencias que parecen injustas: perder una oportunidad, quedar al margen, ver cómo otros prosperan de manera dudosa. Sin embargo, el bien ofrece algo que el mal jamás podrá comprar: la paz interna. Esa paz se traduce en dormir tranquilos, en poder mirarnos al espejo sin sentir vergüenza, en saber que no lastimamos a otros para avanzar. Es una satisfacción que no se gasta, que no depende de la aprobación ajena y que nos acompaña para siempre.
Ejemplos que todos conocemos
El comerciante que devuelve un dinero de más sabiendo que el cliente ni siquiera lo notó.
El profesional que rechaza un trabajo porque implica engañar o manipular.
El amigo que dice la verdad aunque sepa que puede molestar, porque cree que es lo mejor para el otro.
El trabajador que cumple su tarea con esmero aunque su jefe no lo valore.
En cada uno de estos casos, la elección de hacer el bien no es la más cómoda ni la más rentable a corto plazo, pero sí la que deja la conciencia limpia y la autoestima alta.
El eco de nuestras decisiones
Cada decisión que tomamos no solo nos define a nosotros, sino que también influye en quienes nos rodean. Los hijos observan cómo actuamos, los compañeros de trabajo aprenden de nuestro ejemplo, la comunidad se moldea con nuestras conductas. Cuando elegimos el bien, no solo nos beneficiamos nosotros: encendemos pequeñas luces que, sumadas, pueden cambiar el ambiente en el que vivimos.
Dos caminos, dos finales distintos
El mal puede hacernos avanzar más rápido, pero siempre deja un vacío que no se llena. El bien, aunque sea más lento y difícil, nos deja una satisfacción profunda que ningún atajo puede dar. Al final del camino, la pregunta no será cuánto conseguimos, sino qué dejamos atrás y si podemos sentir orgullo por la forma en que lo hicimos. Porque en la vida, sí, hay dos maneras de hacer las cosas… pero solo una que de verdad nos hace sentir plenos: hacerlas bien, con honestidad, respeto y corazón.