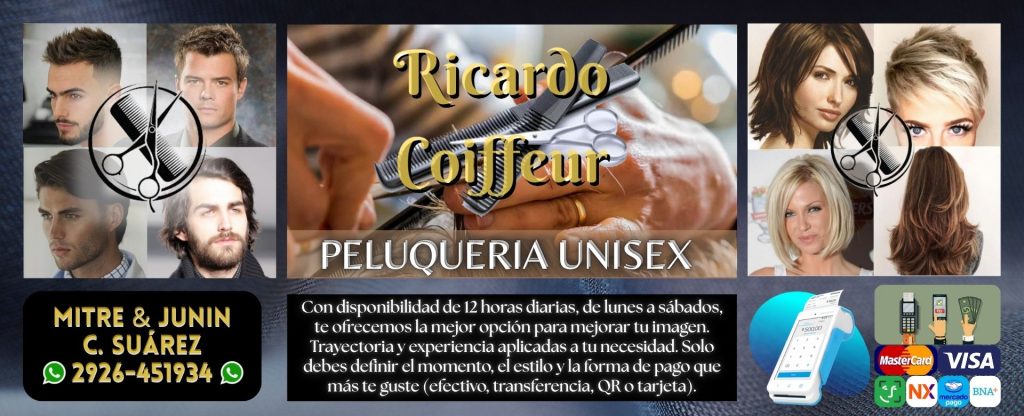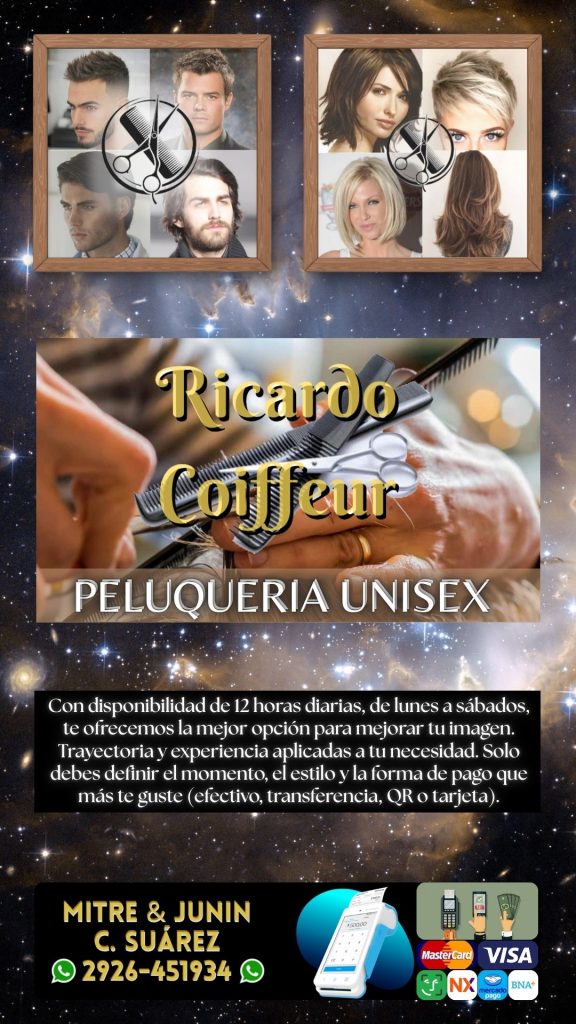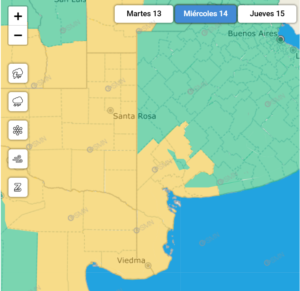Vivimos en una era de grandes avances. La tecnología nos conecta en segundos con cualquier rincón del planeta. Las ciudades crecen hacia el cielo, los autos se conducen solos, y las inteligencias artificiales aprenden a hablar, crear y hasta decidir. Las economías se globalizan, los discursos sobre innovación se multiplican, y pareciera que el futuro ya está entre nosotros. A todo esto lo llamamos progreso.
Pero mientras celebramos estos logros —reales o percibidos—, hay una verdad silenciosa que sigue latiendo en los márgenes: millones de niños en el mundo viven en condiciones de infelicidad, desamparo o sufrimiento. Niños que no acceden a una alimentación adecuada, que no van a la escuela, que trabajan desde pequeños, que crecen sin afecto, que viven expuestos a la violencia o a la indiferencia. Y entonces, frente a esa realidad, una frase se convierte en una pregunta moral ineludible: ¿De qué sirve todo lo que hemos avanzado si no hemos logrado proteger la felicidad de nuestros niños?
La cita que inspira este artículo —“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”— no es simplemente una declaración emocional. Es una denuncia filosófica y ética contra un modelo de desarrollo que pone el foco en lo material, pero olvida lo esencial. Porque si el progreso no se traduce en bienestar humano —y en especial, en bienestar infantil—, entonces es solo una ilusión técnica, un crecimiento hueco, una victoria superficial.
Este texto propone una reflexión profunda sobre lo que significa verdaderamente progresar. Porque tal vez, el verdadero índice del desarrollo no esté en los números, sino en las sonrisas de los niños. Y tal vez, solo podamos llamarnos una sociedad avanzada cuando todos los niños —no algunos, no los que tienen suerte— vivan con dignidad, alegría y esperanza.
Vivimos en una época donde el término progreso se repite como un mantra. Se mide con cifras, se grafica en informes económicos, se anuncia en campañas políticas. Hablamos de crecimiento del PBI, de avance tecnológico, de expansión urbana, de productividad. Pero, ¿qué significa verdaderamente progresar como sociedad? ¿Puede hablarse de progreso mientras haya niños sufriendo, excluidos, malnutridos, abusados o simplemente tristes?
El pensamiento que da título a este artículo —atribuido con frecuencia a Albert Einstein, aunque su origen es debatido— interpela profundamente nuestra concepción del desarrollo. Es una frase breve, pero que clava su raíz en la ética: “La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”. Y es que en una sola oración desmonta siglos de narrativa centrada en el crecimiento material como sinónimo de avance.
El espejismo del desarrollo
Durante décadas, las sociedades modernas han perseguido la idea del progreso como una línea recta ascendente: más industria, más tecnología, más consumo, más velocidad. Pero el progreso real —aquel que dignifica la vida humana— no se mide en la acumulación de bienes ni en la sofisticación de nuestras máquinas, sino en la capacidad de garantizar una infancia plena.
Porque un niño infeliz es, en sí mismo, el mayor fracaso de cualquier proyecto de civilización. Los niños son la humanidad en su forma más vulnerable y pura. No han elegido dónde nacer, bajo qué condiciones, ni con qué oportunidades. La sociedad que no es capaz de abrazarlos con cuidado, de ofrecerles seguridad, amor, salud, educación y juego, no puede llamarse a sí misma avanzada.
Las infancias invisibilizadas
Cada vez que se habla de “logros nacionales”, rara vez se coloca en el centro la situación real de la niñez. Se celebran récords de exportación o inversiones extranjeras, mientras miles de chicos y chicas crecen sin acceso a agua potable, viven en casas precarias, deben trabajar desde pequeños, sufren violencia en sus hogares o son víctimas del abandono emocional.
La UNICEF ha advertido que millones de niños en el mundo viven en condiciones de pobreza multidimensional, lo que no solo implica bajos ingresos, sino carencias en educación, salud, protección y bienestar. En América Latina, la desigualdad arrasa con las infancias: la pobreza infantil duplica la pobreza adulta. Esto significa que nacen condenados antes de tener siquiera una oportunidad. ¿Cómo hablar entonces de progreso?
El progreso medido en sonrisas
Una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide por su parque automotor, ni por sus rascacielos, ni por la potencia de sus armas. Se mide por cómo cuida a sus niños. Una sociedad que progresa es aquella en la que los chicos se sienten seguros de ser quienes son. En la que pueden jugar sin miedo. En la que la educación es una aventura de descubrimiento, no una obligación vacía.
En la que la comida no es una lucha diaria. En la que sus derechos no son un lujo, sino una garantía. Progresar es lograr que todos los niños vayan a dormir sin hambre, sin frío, sin tristeza. Es asegurarnos de que su salud mental no sea erosionada por la violencia o la negligencia. Es que puedan soñar, y que haya adultos dispuestos a acompañarlos.
Una brújula ética para el futuro
Replantear el concepto de progreso desde la niñez es más que un gesto poético: es un imperativo moral. Si nuestros avances técnicos y científicos no se traducen en una mejora real de la vida de los más pequeños, entonces estamos errando el rumbo. El mundo que dejamos a nuestros hijos debería ser mejor que el que recibimos.
Pero eso no se logrará con discursos vacíos, sino con políticas públicas firmes, con empatía social, con un sentido profundo de responsabilidad intergeneracional. Quizá, el verdadero progreso sea volver a lo más esencial: poner la infancia en el centro. Que cada decisión, cada inversión, cada reforma, pase por una pregunta clave: ¿mejorará la vida de los niños? Si la respuesta es no, entonces no es progreso.
Conclusión
“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”. No es solo una frase bonita. Es una advertencia, una brújula, una revolución ética. Porque una sociedad que se desentiende de la felicidad de su niñez es una sociedad que cava su propia ruina. Y una que la protege, la escucha y la abraza, está sembrando la única semilla que puede dar frutos verdaderamente humanos. Ahí sí, podríamos empezar a hablar, con sentido, de progreso.