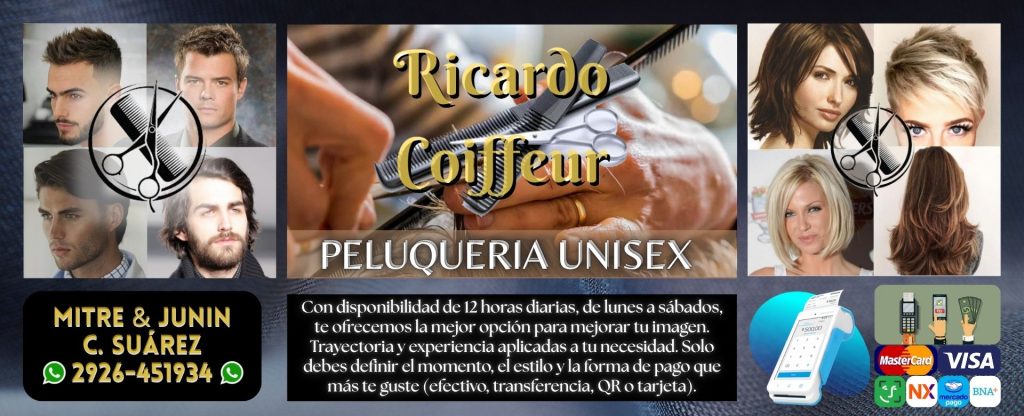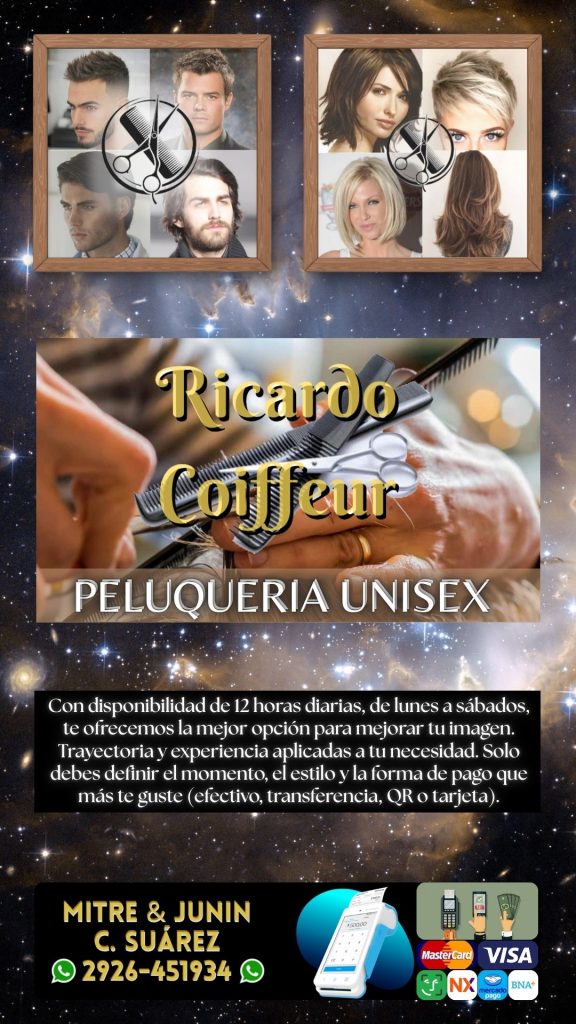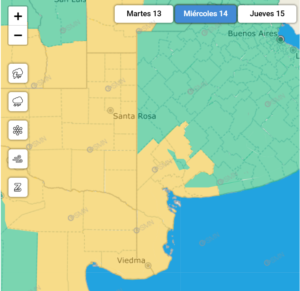La niebla no llega como llegan la lluvia o el viento. No irrumpe ni invade. Aparece. Nace desde adentro de la tierra, desde el aliento de la humedad que duerme entre las raíces, como si el mundo exhalara un suspiro contenido durante la noche. La niebla es un lenguaje secreto, un modo de decir sin palabras que algo está cambiando, que algo quiere ser sentido más que visto.
En las primeras horas del día, mientras la ciudad aún bosteza y los árboles apenas despiertan, la niebla camina descalza por las calles. No tiene prisa. Desdibuja los contornos, silencia los colores, hace que lo cotidiano parezca nuevo. Todo se cubre de un gris que no es tristeza, sino recogimiento. Como si el mundo entero decidiera, por un instante, meditar.
Y en medio de esa quietud húmeda, una cúpula se eleva. No se impone, no domina. Se insinúa como una promesa suspendida en lo alto, flotando entre los vapores suaves del amanecer. No es ya un edificio: es una aparición. La iglesia no llama a rezar, sino a contemplar. A recordar que la espiritualidad puede brotar incluso de una bruma espesa que apenas deja ver. Allí arriba, el hierro y la piedra parecen ligeros. Allí abajo, el tiempo parece haberse detenido.
En la vereda húmeda, un perro callejero bebe de un charco. El agua no le molesta: le basta. Hay dignidad en su sed simple. No pregunta si es limpia, si es mucha o poca. Solo bebe. Su lengua corta el espejo del charco, y por un instante el cielo gris también se agita. Ese perro —con su paso silencioso y su confianza en la calle— entiende mejor que muchos humanos lo que la niebla trae consigo: una pausa, un respiro, una tregua.
La humedad, a diferencia de la sequedad que todo borra, conserva. Es la escriba del mundo. Se aferra a los troncos, a las piedras, a los recuerdos. Guarda los olores más antiguos: a tierra mojada, a hojas fermentadas, a pan recién horneado detrás de una ventana empañada. A caricias que se dieron una vez y se deshicieron con la bruma. Lo húmedo no olvida.
La niebla enseña sin imponer. Nos recuerda que no todo debe estar claro para ser comprendido. Que hay belleza en no saber exactamente qué hay a cinco metros, en permitir que lo desconocido nos envuelva. A veces, para encontrar el camino, hay que perderlo un poco. A veces, para ver mejor, hay que dejar de mirar y empezar a sentir.
Y cuando el sol —inevitable— aparezca, cuando el calor empuje a la niebla a disolverse lentamente como un sueño que se va, quedará el suelo mojado, las paredes perladas de agua, las hojas colgando de gotas que caen una a una. Y quedará también el recuerdo de haber estado inmersos en algo suave, grande, sagrado. Algo que no pedía ser entendido, sino respetado.
Quizás esa sea la verdadera enseñanza de la niebla: que no todo lo valioso se ve con claridad. Que hay momentos en los que el mundo baja la voz, y al hacerlo, nos invita a escuchar mejor. Que el agua en el aire, que tanto incomoda a algunos, puede ser también una caricia que lo cubre todo. Que en la humedad que nos rodea hay vida, memoria y consuelo.
Y que mientras el perro siga bebiendo agua del suelo, mientras las cúpulas sigan asomando entre la bruma como sueños suspendidos, habrá poesía. Aunque nadie la escriba. Aunque nadie la vea.