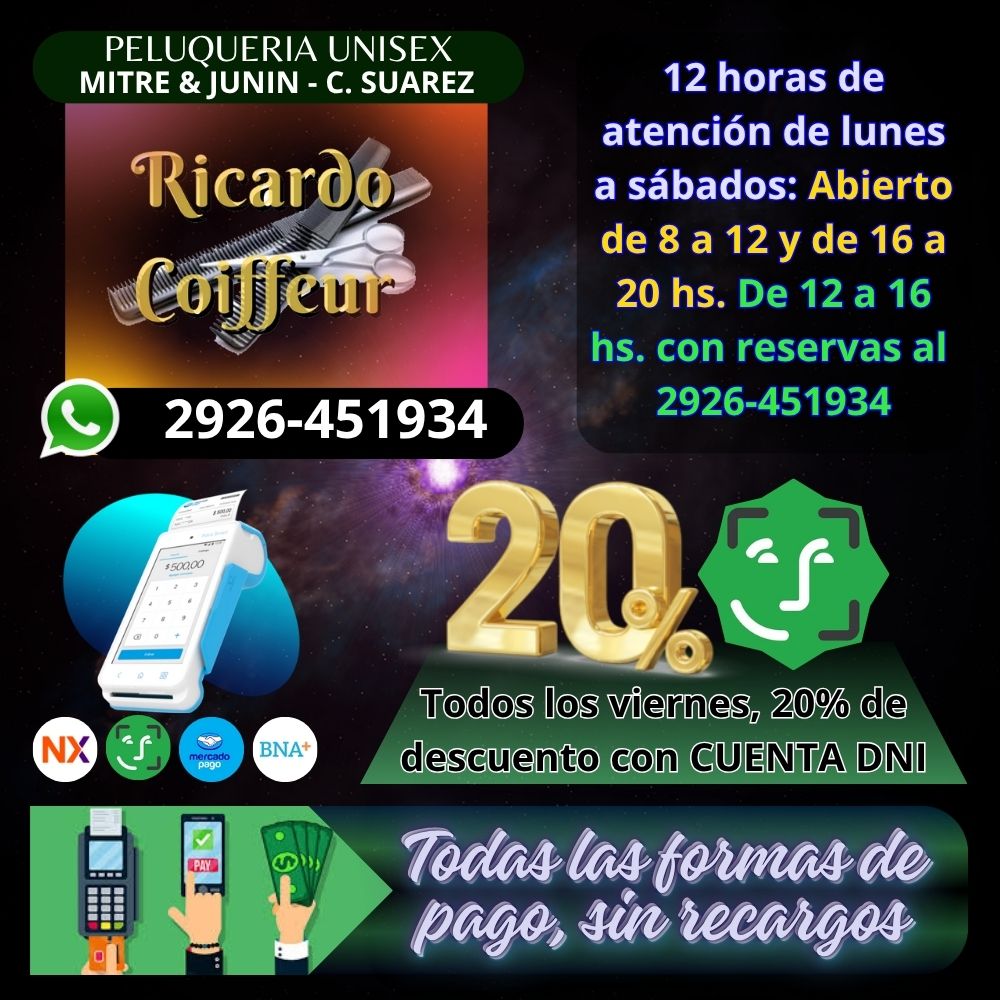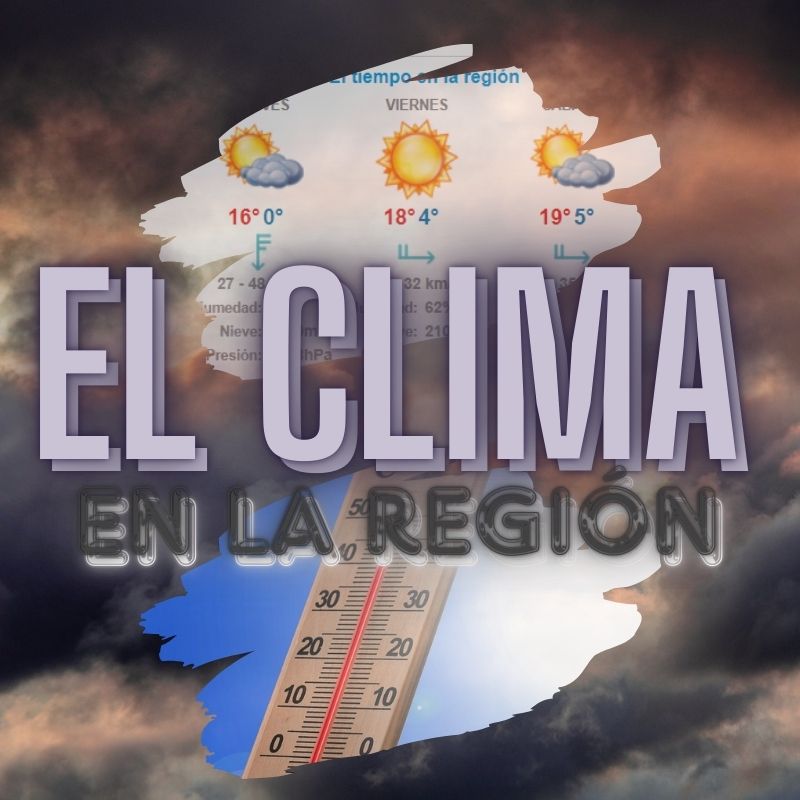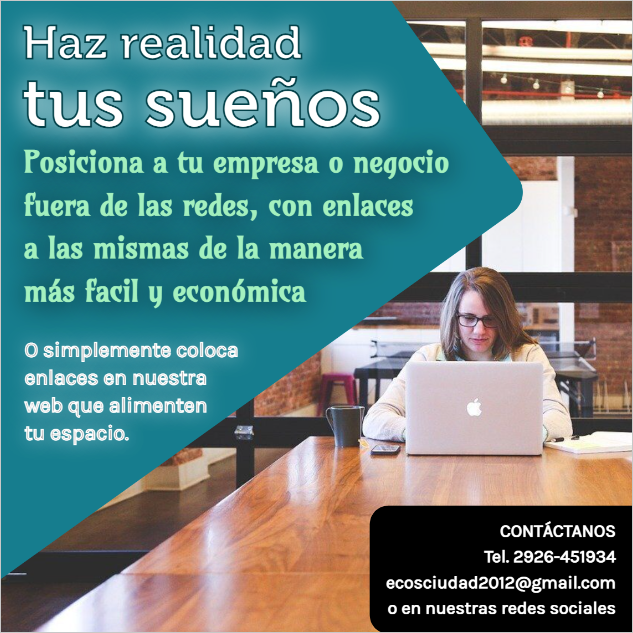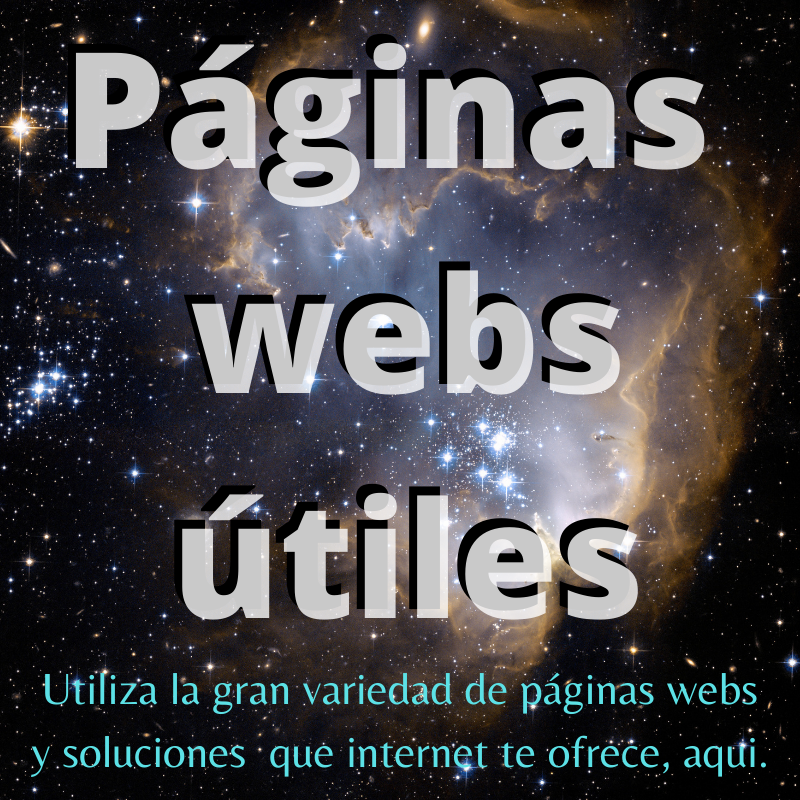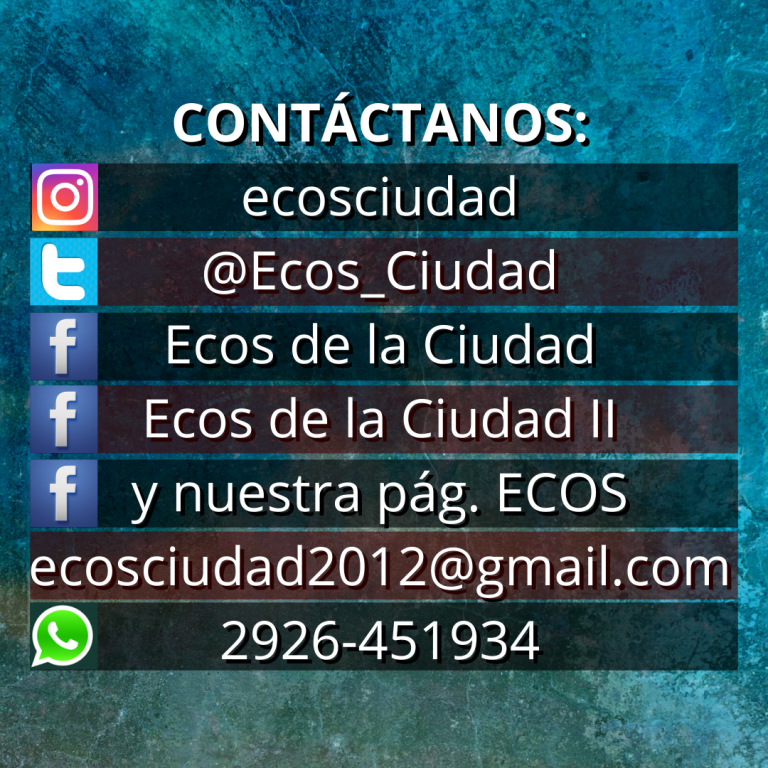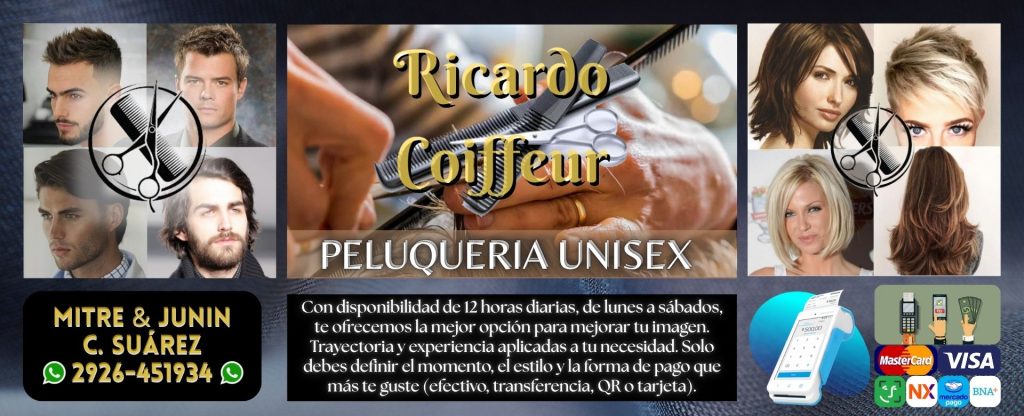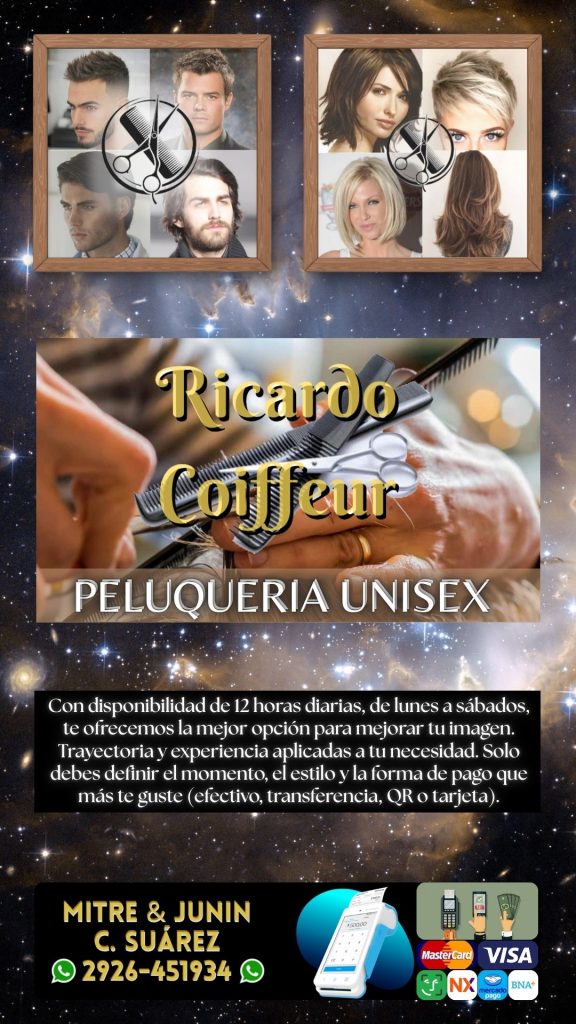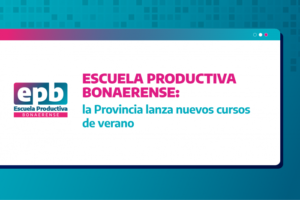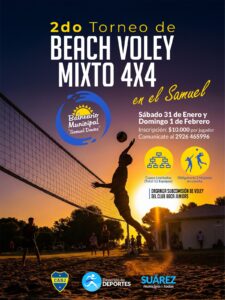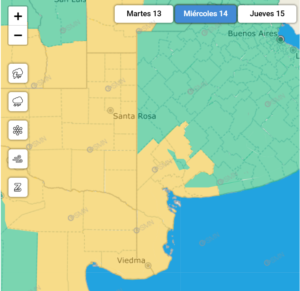En muchas democracias jóvenes o deterioradas, como sucede en varios países de América Latina, la sensación de frustración y desencanto político ha calado hondo en la ciudadanía. En Argentina, por ejemplo, no es raro escuchar frases como “todos son lo mismo”, “ninguno me representa” o “no pienso votar a ninguno de estos”. A la luz de una clase dirigente que muchas veces ha fallado en brindar soluciones sostenidas a los problemas estructurales —inflación, inseguridad, pobreza, corrupción—, el fastidio se convierte en abstención o voto nulo como forma de protesta.
Pero aquí es donde debe encenderse una señal de alarma. Porque si bien la democracia es mucho más que votar cada dos o cuatro años, dejar de votar es uno de los caminos más peligrosos para debilitarla. La desafección democrática no fortalece las instituciones ni castiga a los malos candidatos: al contrario, abre la puerta a los peores. Aquellos que no creen en los límites del poder, que desprecian la pluralidad, que ven a las reglas democráticas como un estorbo para imponer su visión única del país.
Pensar que “no votar” es una forma legítima de expresar rechazo puede ser un error grave si se lo sostiene sin conciencia del contexto. Porque hay algo que a veces se olvida: el derecho al voto no siempre fue un hecho garantizado. Fue conquistado por generaciones que pelearon con cuerpo, ideas y hasta con la vida misma para que hoy cada ciudadano tenga el poder —aunque mínimo— de influir en el rumbo del país.
Hoy, en pleno siglo XXI, cuando el mundo presencia el resurgimiento de gobiernos autoritarios, populismos extremos y democracias vaciadas de contenido, votar se convierte no solo en un deber cívico sino en una forma de resistencia. Y los ejemplos más contundentes de por qué debemos votar —incluso entre candidatos poco inspiradores— están ahí afuera, en países que ya perdieron esa posibilidad o luchan por recuperarla.
En tiempos de desencanto político, cuando la boleta electoral parece una fila de decepciones y las promesas suenan a ecos huecos, surge una tentación peligrosa: la abstención. “Para qué votar, si todos son lo mismo”, se escucha en esquinas, redes sociales y sobremesas. Sin embargo, esta resignación, lejos de ser un gesto de protesta, puede ser la antesala de algo mucho más grave: la pérdida silenciosa de la democracia.
No votar no es neutral. Es ceder espacio. Es permitir que decidan otros. Es facilitar el camino a quienes no creen en las reglas del juego democrático o buscan, bajo ropajes democráticos, perpetuarse en el poder. La historia reciente y actual de muchos países es un espejo que debería alertarnos.
Cuando el silencio se vuelve cómplice
Venezuela, Nicaragua, Rusia, Turquía, Irán… son nombres que resuenan en los titulares por crisis humanitarias, persecuciones políticas, censura y represión. Pero antes de llegar a esas situaciones extremas, hubo elecciones. Y también hubo ciudadanos que, desilusionados o apáticos, decidieron no participar. El espacio que dejaron fue ocupado por líderes que construyeron lentamente sus propios regímenes, disfrazados de legalidad, pero enemigos de la pluralidad.
En Nicaragua, Daniel Ortega volvió al poder en 2007. Desde entonces eliminó la alternancia, persiguió opositores, encarceló candidatos y manipuló el sistema electoral. En Rusia, Vladimir Putin ha moldeado el país a su imagen: prensa controlada, opositores encarcelados o asesinados, elecciones amañadas. En ambos casos, hubo un punto de quiebre inicial donde la apatía de una parte de la población fue funcional al avance del autoritarismo.
La democracia se defiende participando
Votar no es un premio al mejor candidato. Es una barrera de contención. Es la oportunidad de frenar a los peores. Es un instrumento imperfecto, pero poderoso, para evitar que se naturalicen los discursos de odio, la intolerancia, la corrupción o la impunidad.
Quienes lucharon por el sufragio universal, por el voto secreto y obligatorio, no lo hicieron porque pensaban que todos los políticos eran buenos, sino porque sabían que el derecho a elegir es la primera trinchera contra la opresión. Cuando se pierde ese derecho —o cuando se lo entrega por desidia— recuperarlo suele costar sangre, exilio y generaciones enteras silenciadas.
Entre malos y peores, el voto es resistencia
Sí, muchas veces los candidatos no convencen. Sus trayectorias decepcionan, sus alianzas generan sospechas, sus propuestas suenan repetidas. Pero incluso entonces, el voto puede ser un acto de responsabilidad, de estrategia, de conciencia. Votar, aún entre opciones mediocres, es una forma de limitar daños, de elegir al menos malo, de mantener viva la posibilidad de cambiar mañana lo que no se pudo cambiar hoy. Quedarse al margen, en cambio, solo fortalece a quienes desean que cada vez menos gente participe. Porque un pueblo que deja de votar es un pueblo que empieza a acostumbrarse a que otros decidan por él.
Reflexión final
En un mundo donde crecen los líderes que desprecian las libertades, donde se multiplican las democracias de fachada, donde el pensamiento crítico es perseguido, el acto de votar —aún con desilusión— se convierte en un gesto de dignidad. Ejercer ese derecho es, en última instancia, una forma de decir: “No nos han vencido. Seguimos aquí. Decidiendo, eligiendo, participando”. Porque cuando uno no vota, otros lo hacen por uno. Y muchas veces, esos otros no quieren democracia. Quieren poder. Y lo quieren para siempre.