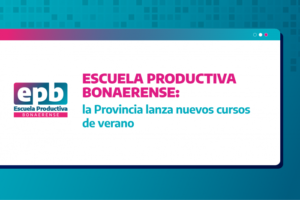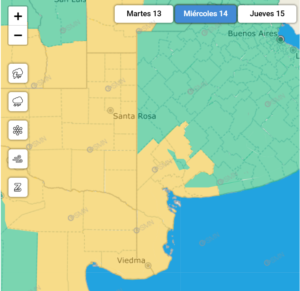“Cuando de tu boca sale cualquier cosa, no te molestes si una crítica te incomoda.” Esta frase, que podría pasar como una advertencia casual, encierra una profunda reflexión sobre el valor de la palabra en el ejercicio del poder. En un escenario político cada vez más degradado, donde las declaraciones irresponsables parecen moneda corriente, esta máxima debería tatuarse en la conciencia de quienes dicen representarnos.
La política, en su esencia, es palabra convertida en acción. Pero cuando esa palabra se vacía de contenido, cuando se transforma en simple retórica, en chicana o en promesa sin anclaje en la realidad, deja de ser herramienta de transformación para convertirse en ruido. Y en ese ruido se diluyen la confianza, la credibilidad y la esperanza de los pueblos.
Vivimos en una época donde muchos dirigentes parecen haber confundido el arte de gobernar con el de “comunicar”. Lo que se dice importa más que lo que se hace. El anuncio se vuelve más relevante que el resultado. Se prioriza la reacción mediática por encima del impacto real en la vida de las personas. Y lo peor: se habla sin pensar. Se dice “cualquier cosa” —sin rigor, sin responsabilidad, sin perspectiva— como si la palabra no tuviera consecuencias.
Pero las tiene. En democracia, la palabra es un acto político. Cuando un funcionario miente, manipula datos, promete lo imposible o insulta a quien piensa distinto, no está simplemente “opinando”: está ejerciendo poder. Y todo ejercicio de poder debe estar sujeto a crítica. Porque si se banaliza la palabra, se debilita la democracia.
La incomodidad ante la crítica es síntoma de fragilidad, no de fortaleza. Quien no tolera el disenso, quien se ofende cuando la ciudadanía le exige explicaciones o lo contradice con argumentos, demuestra una peligrosa desconexión con su rol. La crítica no es una agresión: es un derecho. Y cuando esa crítica nace de la desilusión por lo que se ha dicho y no se ha cumplido, por lo que se ha prometido sin responsabilidad, entonces es también una forma de defensa social.
Además, el doble estándar de muchos actores políticos agrava la situación: se arrogan la libertad de expresarse sin filtros, pero exigen silencio o sumisión cuando alguien los interpela. Se victimizan ante el señalamiento público, pero no reparan en el daño que causan con sus palabras infundadas, ofensivas o directamente falsas. En ese escenario, no es la crítica la que debe moderarse, sino la palabra de quienes tienen responsabilidades públicas.
No es exagerado decir que asistimos a una decadencia del lenguaje político. Hay excepciones, claro, pero el tono general está dominado por lo superficial, lo irreflexivo, lo inmediato. Y esa pobreza verbal no es solo una cuestión estética o cultural: es el síntoma de una política sin proyecto, sin profundidad, sin ética.
Cuando el discurso se desvincula de la realidad y se vuelve mero entretenimiento o agresión, el vínculo entre representantes y representados se erosiona. La palabra deja de ser un puente y se convierte en barrera. Por eso, cada declaración irresponsable debe tener su contrapeso en una ciudadanía que no se calla, que no se resigna, que no deja pasar “cualquier cosa” como si no importara.
En definitiva, quien ocupa un cargo público y decide hablar —porque hablar es decidir— tiene que saber que sus palabras no son gratuitas. Que generan consecuencias. Que pueden generar esperanza o cinismo, apertura o violencia. Y sobre todo, debe entender que si elige el camino de la verborrea, del insulto fácil, de la promesa vacía, no tiene derecho a molestarse cuando alguien le ponga un espejo enfrente.
La política necesita recuperar el valor de la palabra. Volver al compromiso. A la idea de que decir algo es también hacerse cargo. Solo así será posible reconstruir una relación honesta con la sociedad, basada no en discursos grandilocuentes ni en frases de ocasión, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hasta que eso ocurra, la crítica seguirá siendo una forma de resistencia. Y una necesidad ineludible frente a quienes creen que pueden decir cualquier cosa… sin escuchar nada.