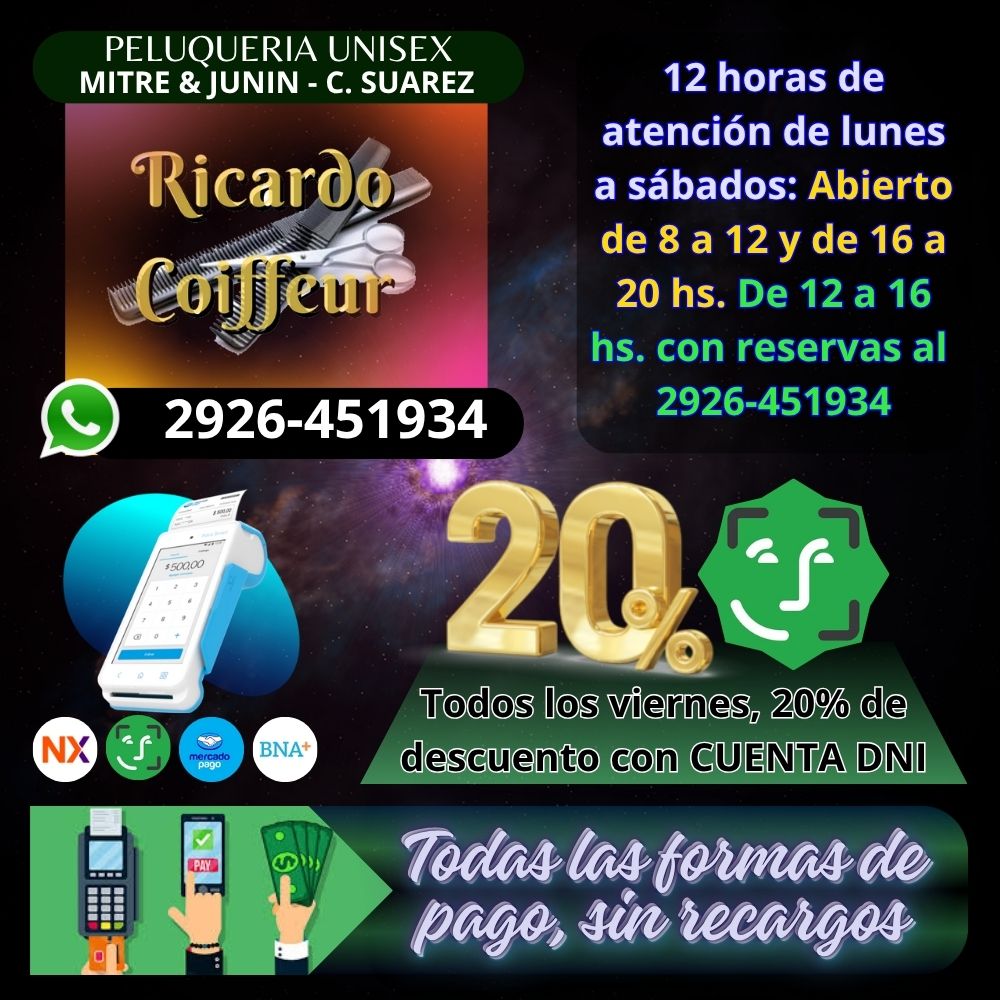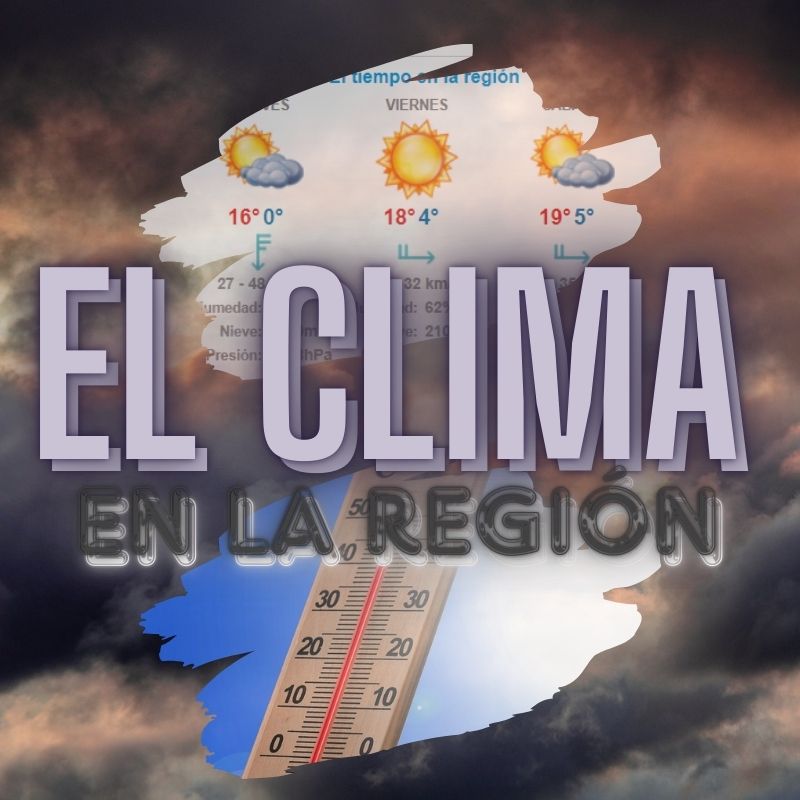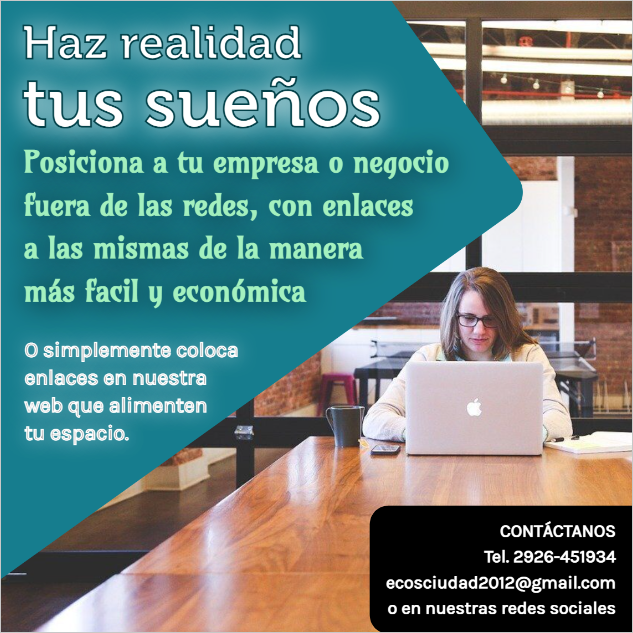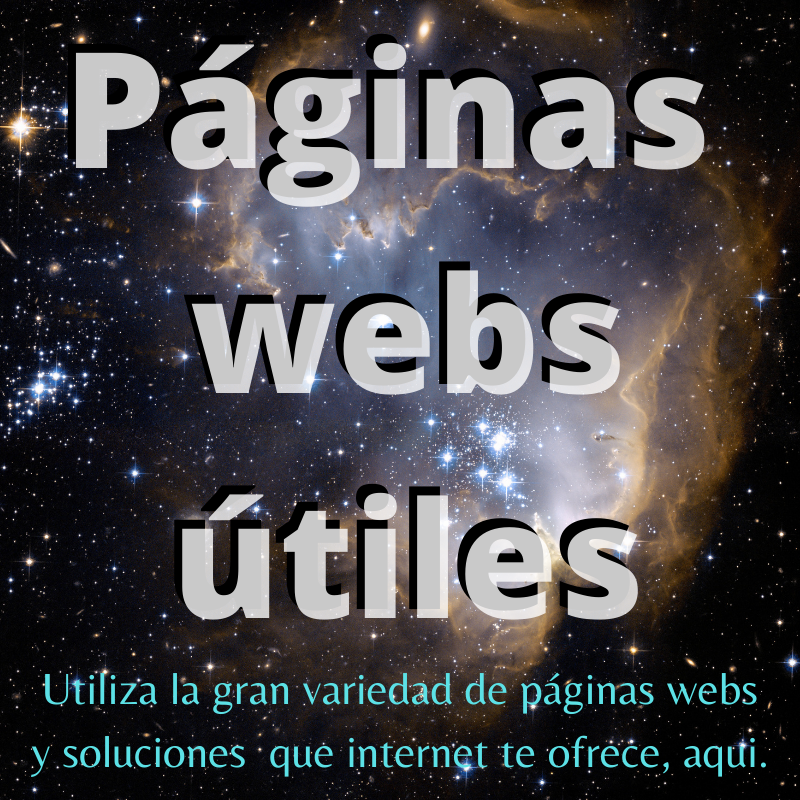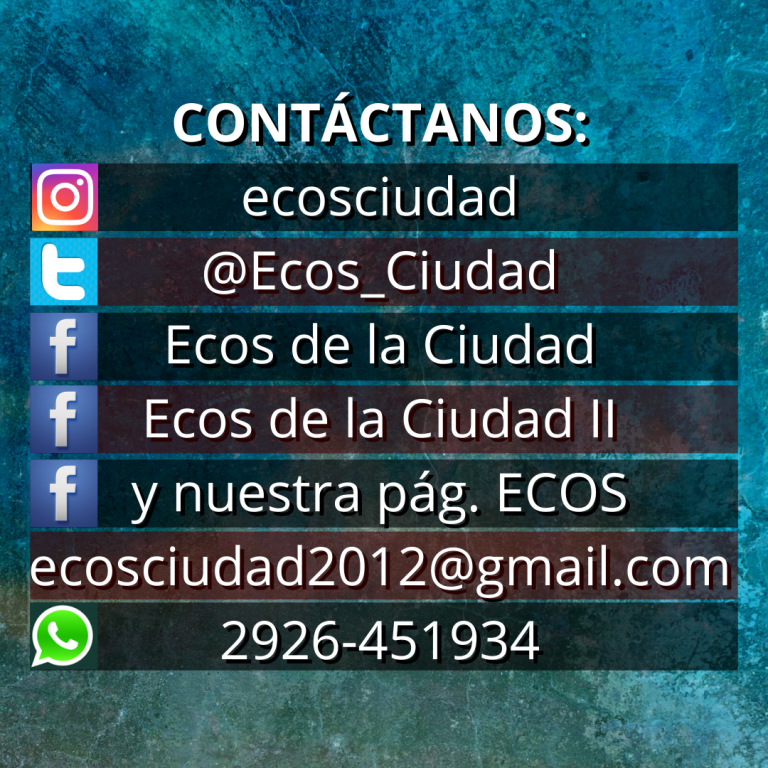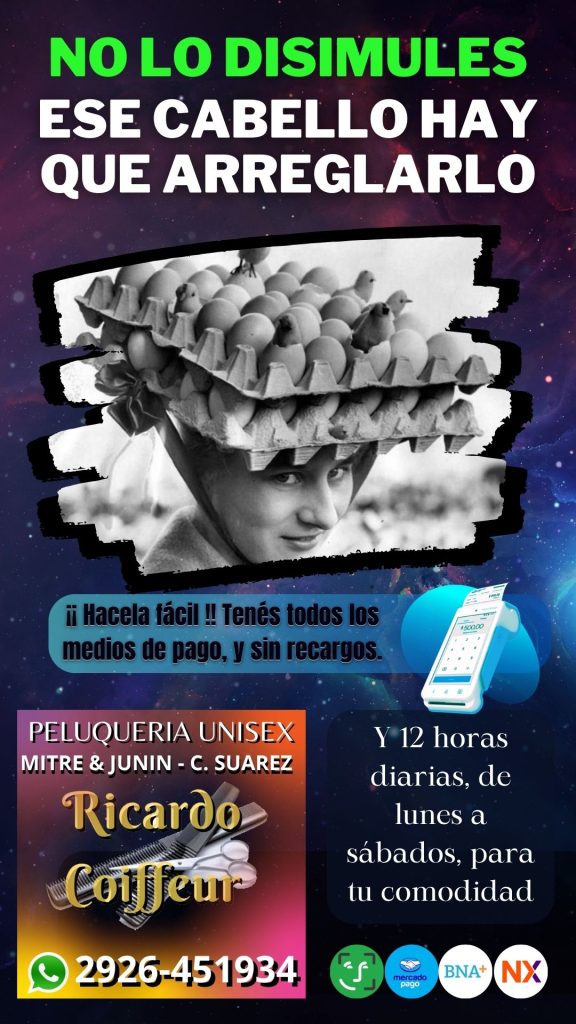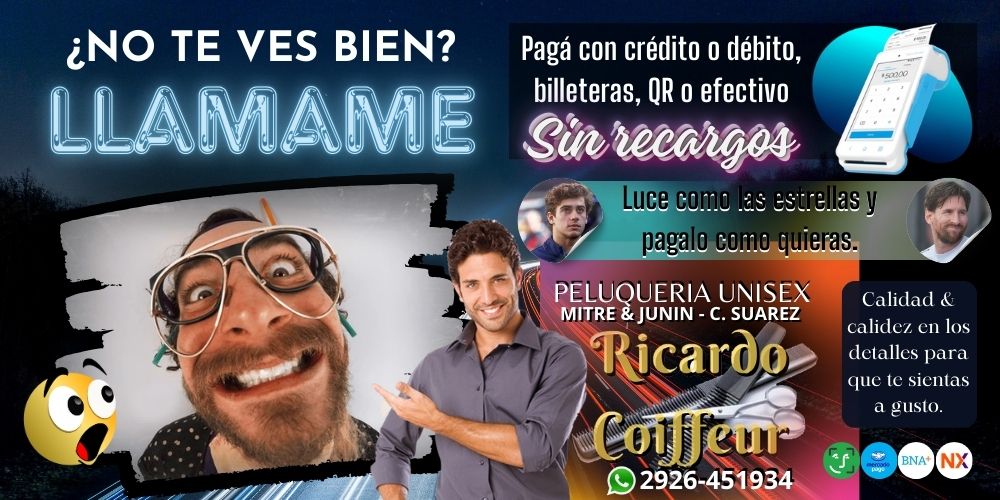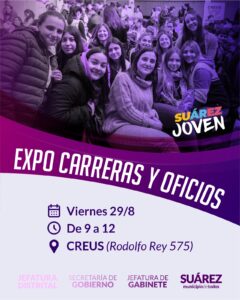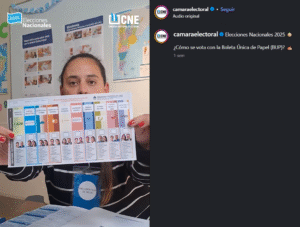En Argentina, subirse a un auto y salir a la ruta se ha convertido en un acto casi heroico. No solo por el estado de muchos caminos, plagados de baches, con banquinas inexistentes o señalización deficiente, sino por el absurdo económico que representa moverse dentro del propio país. Años de políticas públicas erráticas, privatizaciones mal diseñadas y un Estado que no cumple su rol han generado una realidad tan insólita como injusta: los usuarios viales pagan absolutamente todo… y lo hacen varias veces.
Cada litro de combustible que se carga, cada patente que se abona, cada verificación técnica que se realiza y cada peaje que se cruza no son meros trámites o contribuciones aisladas. Son eslabones de una cadena tributaria y parafiscal interminable que supuestamente tiene como objetivo garantizar el mantenimiento y desarrollo de las rutas y caminos del país. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo económico sostenido por millones de argentinos, el sistema vial está lejos de funcionar como debería. Las rutas se deterioran, los accidentes aumentan, los servicios son mínimos o directamente inexistentes, y el destino real de lo recaudado es, en el mejor de los casos, opaco.
Pero lo más preocupante no es solo la ineficiencia. Es la existencia de un modelo profundamente regresivo, donde los mismos usuarios que ya pagan por las rutas a través de sus impuestos, deben volver a pagarlas mediante peajes, sin que exista una rendición clara de cuentas ni una mejora sustancial de la infraestructura. A eso se suma un capítulo aún más delicado: la privatización de los corredores viales, un proceso que prometía eficiencia y terminó profundizando la inequidad del sistema.
Estamos ante un verdadero “gran robo argentino”, una estructura que exprime al ciudadano común, lo convierte en cliente forzado de empresas concesionarias y lo deja a merced de una red vial colapsada. Este artículo busca desentrañar cómo llegamos a este punto, qué intereses se benefician y por qué es urgente repensar el modelo.
En Argentina, transitar por una ruta nacional o provincial no es solo una actividad cotidiana: es un acto que encierra una de las injusticias fiscales más flagrantes y sostenidas del país. A fuerza de impuestos disfrazados de servicios, el automovilista argentino sostiene, casi sin saberlo, una estructura de doble y triple imposición que pocos países aplicarían sin escándalo. ¿Estamos ante un caso de ineficiencia estructural o frente a un verdadero saqueo institucionalizado? Veamos.
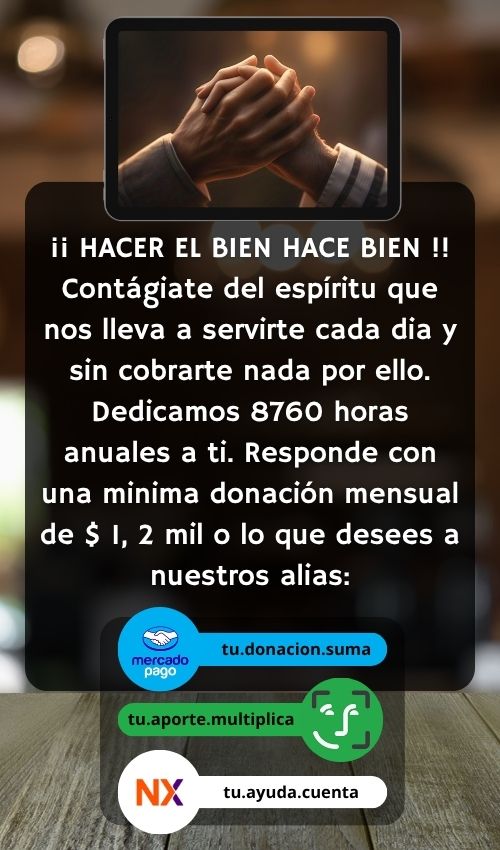

El círculo vicioso de pagar por todo… varias veces
Cada vez que un argentino carga combustible, una parte del valor que paga se destina a impuestos específicos que, entre otros fines, tienen como destino el mantenimiento de la red vial nacional. No es un detalle menor: el Impuesto a los Combustibles Líquidos, por ejemplo, tiene como uno de sus destinos el financiamiento de la infraestructura vial. Pero eso no es todo. Los conductores también pagan patentes vehiculares, Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria, y seguros, cada uno con su correspondiente carga impositiva. Y como si eso fuera poco, al momento de circular por muchas rutas, deben abonar peajes, incluso en caminos deteriorados o inseguros.
La privatización de los corredores: ¿eficiencia o negocio?
A fines de los años 90 y en distintas oleadas posteriores, los corredores viales fueron concesionados a empresas privadas. La promesa era simple: mejorar los servicios, mantener la red vial y descomprimir al Estado. La realidad, sin embargo, dista de esa utopía. En la práctica, muchas de estas concesiones no invierten lo necesario, cobran tarifas elevadas y tercerizan servicios a precios aún más inflados. Mientras tanto, los usuarios siguen pagando con peajes por servicios mínimos, con rutas sin iluminación, banquinas en mal estado y obras demoradas o inexistentes. Además, en muchos casos, el Estado sigue subsidiando a estas concesiones privadas con fondos públicos, lo que convierte al modelo en una transferencia directa del bolsillo del contribuyente a empresas que, con suerte, repavimentan tramos mínimos.
¿Y el control?
Uno de los grandes problemas radica en la ausencia de fiscalización real. ¿Quién controla que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones contractuales? ¿Quién evalúa la calidad de los servicios brindados en relación con lo que se cobra? La realidad indica que el sistema está pensado para favorecer a las concesionarias y no a los usuarios. No hay sanciones visibles ni rescisiones de contratos por incumplimientos graves. En muchos casos, incluso, se les prorrogan los contratos sin licitación.
La paradoja del automovilista cautivo
El resultado de este modelo es un usuario vial cautivo, que paga todos los impuestos habidos y por haber, que abona peajes para circular por rutas que ya financió y que, para colmo, lo hace en un contexto de crisis económica donde cada peso cuenta. Lo que debería ser un sistema lógico y progresivo de financiamiento de infraestructura se ha convertido en un negocio perverso de varios pisos. El Estado cobra, las provincias cobran, las empresas cobran… y el usuario paga todo.
¿Hay salida?
La única manera de revertir esta situación es replantear el modelo de financiamiento vial. Se necesita transparencia en el destino de los fondos recaudados por impuestos, revisión y auditoría real de las concesiones, y un compromiso político serio para que los usuarios no sean permanentemente rehenes de un sistema extractivo. Porque en un país donde todo se paga varias veces, la pregunta ya no es qué estamos financiando, sino a quién estamos financiando.
 TE NECESITAMOS
TE NECESITAMOS
El periodismo social y comunitario está desapareciendo por no tener sustentos. ECOS sobrevive gracias a la vocación de sus editores y la colaboración de corazones solidarios que cada mes nos ayudan con donaciones. Pero es muy poco, ¡¡NO ALCANZA!! y necesitamos que tomes conciencia de que sin un compromiso de todos en el sostenimiento, quienes hacemos esto tendremos que dejar de hacerlo. Hazlo hoy, ya que mañana podría ser tarde.