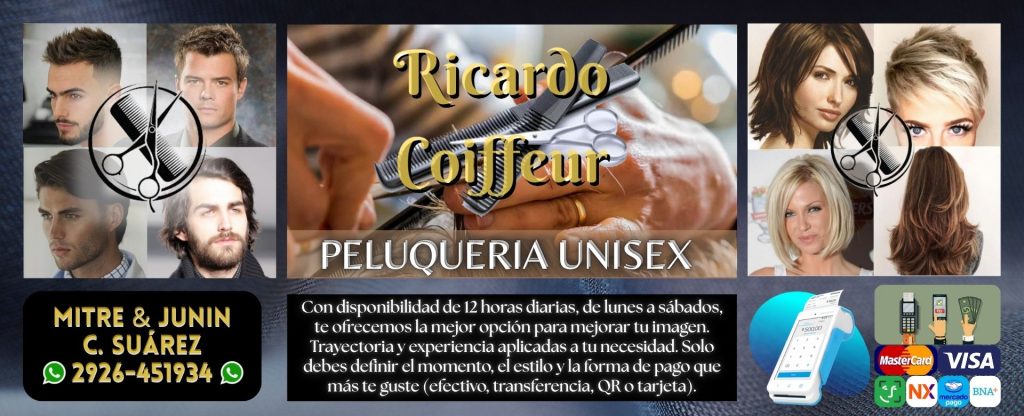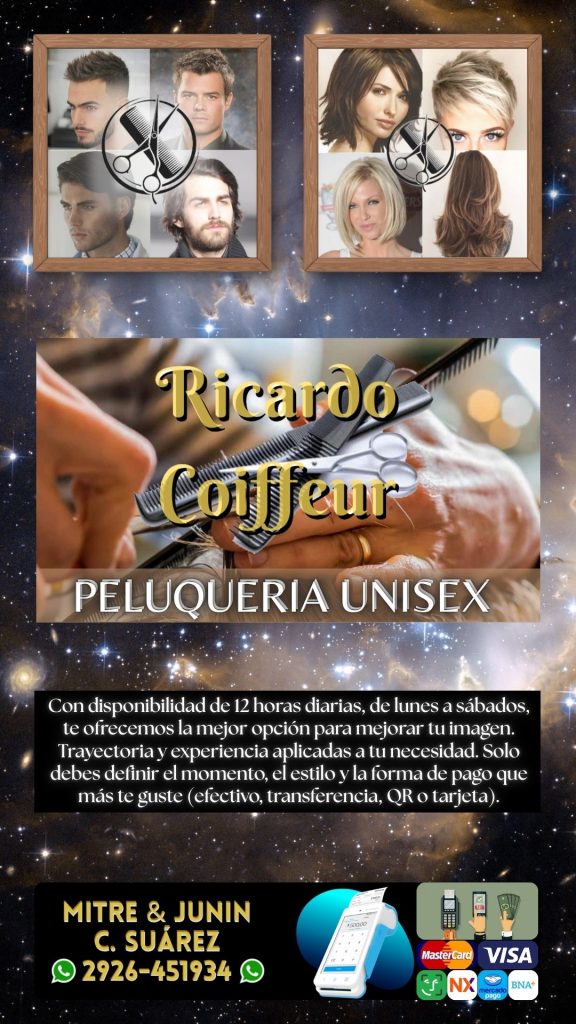Argentina atraviesa un momento bisagra. El rumbo económico y social que impulsa el gobierno de Argentina —marcado por políticas de fuerte ajuste, desregulación laboral y contención salarial bajo la presidencia de Javier Milei— abre un debate profundo sobre el tipo de país que se está construyendo y, sobre todo, sobre su viabilidad a mediano y largo plazo.
El discurso oficial sostiene que la reducción del “costo laboral” es condición necesaria para atraer inversiones y dinamizar la economía. Sin embargo, cuando los salarios pierden poder adquisitivo y el empleo formal cede lugar a esquemas más inestables, el efecto inmediato no es la expansión productiva sino la contracción del consumo interno y el deterioro de las condiciones de vida.
La precarización no solo impacta en el presente. Un trabajador con ingresos insuficientes y sin estabilidad difícilmente pueda proyectar a largo plazo: acceder a una vivienda, planificar estudios de posgrado o, fundamentalmente, formar una familia. El mercado laboral deja de ser un espacio de desarrollo para convertirse en una estrategia de mera supervivencia.
Uno de los efectos menos discutidos —pero más estructurales— de este escenario es la postergación o renuncia a la maternidad y paternidad por razones económicas. Cuando el empleo es inestable y los ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos, la decisión de tener hijos se vuelve financieramente inviable.
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. En España, Italia y Japón, la combinación de precariedad juvenil, altos costos de vivienda y salarios estancados ha derivado …
… en tasas de natalidad históricamente bajas. El resultado es una pirámide demográfica invertida: menos jóvenes sosteniendo a una población cada vez más envejecida.
La diferencia es que esos países cuentan con mayor capacidad de financiamiento, productividad y redes de protección social. Argentina, en cambio, enfrenta restricciones fiscales crónicas, alta informalidad laboral y un sistema previsional tensionado. El sistema jubilatorio argentino funciona, en gran medida, bajo un esquema de reparto: los trabajadores activos financian a los jubilados actuales. Si la población joven disminuye y el empleo formal no crece, el desequilibrio se profundiza.
La paradoja es evidente: políticas que buscan ordenar las cuentas públicas pueden, en el mediano plazo, erosionar la base misma que sostiene el sistema previsional. Sin nuevos aportantes formales, el financiamiento se vuelve cada vez más frágil. El envejecimiento poblacional sin crecimiento económico sostenido puede convertirse en una bomba de tiempo social.
El debate central no es si el país necesita reformas —es evidente que sí— sino qué tipo de reformas y con qué horizonte. Si el ajuste es concebido como un puente hacia una economía más productiva, con empleo de calidad y salarios reales en recuperación, el sacrificio podría encontrar justificación política y social. Pero si la precarización se consolida como rasgo estructural, el costo será generacional. Una sociedad donde los jóvenes no pueden proyectar su vida es una sociedad que erosiona su propio futuro.
Argentina enfrenta, entonces, una encrucijada histórica: apostar a un modelo que combine estabilidad macroeconómica con desarrollo humano o resignarse a un equilibrio frágil basado en salarios bajos y consumo deprimido. La pregunta no es solo económica. Es demográfica, cultural y profundamente política. Y sus consecuencias se medirán no en meses, sino en décadas.